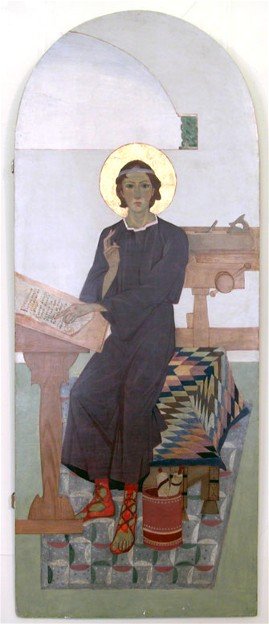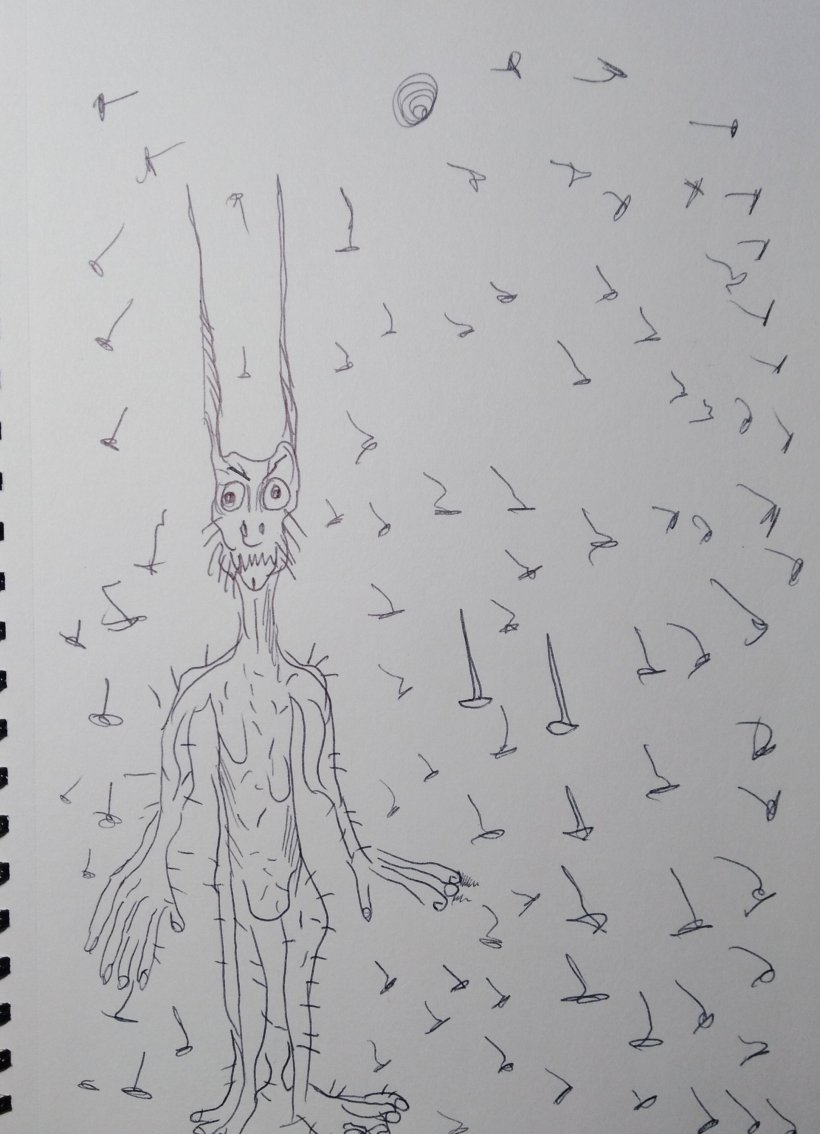CAPÍTULO V
Bien pronto el terror invadió toda la parte sudeste de Polonia. Por todas partes se oía repetir: «¡Los zaporogos, los zaporogos llegan». Y todos los que podían huir, huían abandonando sus hogares.Precisamente entonces, en esa región de Europa, no se levantaban fortalezas ni castillos. Todos construían a toda prisa alguna habitacioncilla cubierta de bálago, pensando que perderían su tiempo y su dinero edificando casas que un día u otro serían presa de las invasiones.
Todo el mundo se conmovió. Éste cambiaba sus bueyes y su arado por un caballo y un mosquete para ir a incorporarse a los regimientos; aquel buscaba su refugio con su ganado, llevándose cuanto podía; algunos intentaban en vano resistirse, pero la mayor parte huía prudentemente. Nadie ignoraba que era dificilísimo habérselas con esta multitud aguerrida en los combates, conocida con el nombre del ejército zaporogo que, a pesar de su organización irregular, conservaba en el combate un orden calculado. Durante la marcha, la caballería avanzaba lentamente, sin cargar ni fatigar a sus cabalgaduras; los infantes seguían en buen orden los carros, y todo el tabor se ponía en movimiento solamente cuando era de noche descansando de día, y escogiendo para sus paradas sitios desiertos o bosques, más vastos aún y más numerosos que actualmente. Se adelantaban algunos hombres para saber cómo y adónde habían de dirigirse. A menudo aparecían los kozakos en los sitos donde menos se les esperaba; entonces todos se despedían del mundo.
Villorrios enteros eran incendiados, se mataban los caballos y bueyes que no podían llevarse. Los cabellos se erizaban de horror al pensar en las atrocidades que cometían los zaporogos. Se asesinaba a los niños, se cortaban los pechos a las mujeres, y al escaso número de aquellos que se dejaba en libertad, se les arrancaba la piel, desde la rodilla hasta la planta de los pies; en una palabra, los kozakos pagaban en una sola vez todas sus deudas atrasadas.
El abad de un monasterio, al saber que se acercaban, envió a dos de sus monjes para hacerles presente que entre el gobierno polaco y los zaporogos había paz, y que de aquel modo violaban su deber con el rey y el derecho de gentes, y el kochevoi respondió:
–Digan al abad de mi parte y la de todos los zaporogos, que no tema. Los kozakos no hacen todavía más que encender sus pipas.
Y la magnífica abadía no tardó mucho en ser pasto de las llamas, y las colosales ventanas góticas parecían echar miradas severas a través de las olas luminosas del incendio. Sin número de monjes, judíos y mujeres buscaron refugio en las ciudades amuralladas y que tenían guarnición.Los tardíos socorros enviados de tarde en tarde por el gobierno, y que consistían en algunos débiles regimientos, o no podían descubrir a los kozakos, o huían al primer choque sobre sus veloces caballos. También sucedía que generales del rey, que habían alcanzado innumerables triunfos, decidíanse a reunir sus fuerzas y a presentar batalla a los zaporogos. Estos eran los encuentros que esperaban sobre todo los jóvenes kozakos, que se avergonzaban de robar o vencer a enemigos indefensos, y que ardían en deseos de distinguirse delante de los ancianos, midiéndose con un polaco atrevido y fanfarrón, montado en un buen caballo y vestido con un rico joupan cuyas mangas flotasen a merced del viento. Estos combates eran buscados por ellos como un placer, pues encontraban ocasión de hacer un rico botín de sables, mosquetes y de arreos de caballos. En el espacio de un mes, jóvenes imberbes se habían hecho hombres; sus semblantes, en los cuales se había pintado hasta entonces la morbidez juvenil, adquirían la energía de la fuerza.
El viejo Taras estaba encantado de ver que por todas partes sus hijos marchaban en primera fila. Evidentemente, la guerra era la verdadera vocación de Eustaquio. Sin perder nunca la cabeza, con una serenidad casi sobrenatural en un joven de veintidós años, medía con una mirada la intensidad del peligro, la verdadera situación de las cosas, y en el acto encontraba el medio de evitar el peligro, pero de evitarlo para vencerlo con más seguridad.
Todos sus actos empezaban a revelar la confianza en sí mismo, la firmeza tranquila, y nadie podía dejar de conocer en él a un futuro jefe.
–¡Oh! Con el tiempo ese será un buen polkovnik –decía el viejo Taras– sí, ¡vive Dios!, ese será un buen polkovnik, y sobrepujará a su padre.
Respecto a Andrés, se dejaba arrastrar por el encanto de la música de las balas y de los sables. No sabía lo que era reflexionar, calcular, ni medir sus fuerzas y las del enemigo. En la lucha encontraba una loca voluptuosidad.
Y en aquellos momentos en que la cabeza del combatiente hierve, en que todo se confunde a sus miradas, en que los hombres y los caballos caen mezclados en horrorosa confusión, en que se precipita con la cabeza baja a través del silbido de las balas, hiriendo a diestro y siniestro y sin sentir los golpes que se le asestan, le producían el efecto de una fiesta. Más de unabvez el viejo Taras tuvo ocasión de admirar a su hijo Andrés, cuando, arrastrado por su ardor, se arrojaba a empresas que ningún hombre de serenidad hubiera intentado, y en las cuales salía bien precisamente por el exceso de su temeridad. El viejo Taras le admiraba entonces, y repetía a menudo:
–¡Oh, ese es un valiente, que el diablo no se lo lleve! Ese no es Eustaquio, pero es un valiente.
Se decidió que el ejército marcharía directamente sobre la ciudad de Doubno, en donde, según se decía, los habitantes habían encerrado muchas riquezas. La distancia fue recorrida en día y medio, y los zaporogos se presentaron inesperadamente delante de la plaza. Los habitantes habían resuelto defenderse hasta morir en el umbral de sus moradas antes que dejar entrar al enemigo dentro de sus muros. La ciudad estaba rodeada por una muralla de tierra, y en el sitio en donde ésta era muy baja se elevaba un parapeto de piedra, o una casa almenada, o una fuerte empalizada con estacas de encina. La guarnición era numerosa y conocía toda la importancia de su deber.
A su llegada, los zaporogos atacaron vigorosamente las obras exteriores, pero fueron recibidos a metrallazos. Los menestrales, los habitantes todos, no querían permanecer ociosos, y se les veía, armados en los terraplenes. Por su aspecto, se podía colegir que se preparaban para una resistencia desesperada. Hasta las mujeres tomaban parte en la defensa; piedras, sacos de arena, toneles de resina inflamada caían sobre la cabeza de los asaltantes. A los zaporogos no les gustaban las plazas fuertes; no era en los asaltos donde ellos brillaban. Así, pues, el kochevoi dispuso la retirada diciendo:
–Esto no es nada, señores hermanos, decidámonos a retroceder. Pero que sea yo un tártaro maldito, y no un cristiano, si dejamos salir a un solo habitante. ¡Que mueran todos de hambre como perros!
Después de retirarse, los kozakos bloquearon estrechamente la ciudad, y no teniendo otro quehacer, se entretuvieron en asolar los alrededores, a incendiar los pueblos y las praderas de trigo, a destrozar con sus caballos las mieses, sin segar aún, y que en aquel año habían recompensado los cuidados del labrador con una rica cosecha.
Desde lo alto de las murallas, los habitantes contemplaban aterrorizados la devastación de todos sus recursos. Sin embargo, los zaporogos, dispuestos en koureni como en la sich, rodearon la ciudad con una doble hilera de carros. Fumaban sus pipas, cambiaban entre sí las armas tomadas al enemigo, y jugaban alegremente a pares y a nones, contemplando la ciudad con una calma desesperante; y por la noche encendían hogueras; cada koureni hacía hervir sus papas en enormes calderas de cobre, mientras que un centinela se sucedía a otro cerca de las hogueras.
Pero los zaporogos empezaron pronto a fastidiarse de su inacción, y sobre todo de su sobriedad forzada, de la que no les indemnizaba ninguna brillante acción. El kochevoi mandó hasta doblar la ración de vino, lo que se hacía alguna vez en el ejército, cuando no se había de acometer ninguna empresa. Semejante vida disgustaba sobremanera a los jóvenes, y más aún a los hijos de Bulba. Andrés no disimulaba su fastidio.
–Cabeza vacía –decía a menudo Taras– sufre, kozako, tú llegarás a ser hetman. No es aun buen guerrero el que conserva su serenidad en la batalla; lo es, sí, aquel que nunca se fastidia, que sabe sufrir hasta el fin, y que, suceda lo que quiera, concluye por hacer lo que ha resuelto.Pero un joven no puede tener la opinión de un anciano, pues ve las mismas cosas con otros ojos. Mientras tanto llegó el polk de Taras Bulba conducido por Tovkatch. Iba acompañado de dos ï ésaouls, de un escribano y de otros jefes, conduciendo una partida de cerca cuatro mil hombres. Entre éstos se encontraban muchos voluntarios, que, sin ser llamados, habían entrado libremente en el servicio desde que conocieron el objeto de la expedición.
Los ï ésaouls llevaban a los hijos de Bulba la bendición de su madre, y a cada uno de ellos la imagen de madera de ciprés sacada del monasterio de Megovsk en Kyiv. Los dos hermanos se colgaron las santas imágenes al cuello, y ambos se pusieron pensativos al recuerdo de su anciana madre. ¿Qué les profetizaba esta bendición? ¿La victoria sobre el enemigo, seguida de un alegre regreso a su patria, con abundante botín, y sobre todo con la gloria digna de ser eternamente cantada por los tocadores de bandura, o bien…?
Pero lo porvenir es desconocido; está delante del hombre, como una espesa niebla de otoño que se eleva de los pantanos. Las aves la atraviesan perdidas, sin conocerse, la paloma sin ver al milano, el milano sin ver a la paloma, y ni uno ni otro sabe si está cerca o lejano su fin.
Eustaquio, después de recibir las imágenes, se ocupó en los quehaceres cotidianos, y se retiró pronto a su kouren. Respecto a su hermano, sentía involuntariamente oprimido el corazón.
Los kozakos habían cenado ya. El día acababa de expirar, sucediéndole una hermosa noche de verano. Pero Andrés no se reunió a su kouren, y no pensaba tampoco en dormir. Hallábase sumergido en la contemplación del espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Miríadas de estrellas vertían desde el alto cielo una luz pálida y fría. Una vasta extensión de llanura estaba cubierta de carros dispersos cargados con las provisiones y el botín, y debajo de los cuales colgaban los cántaros para llevar la brea.En torno y debajo de los carros se veían grupos de zaporogos tendidos sobre la hierba, durmiendo en distintas posiciones. El uno tenía un saco por almohada, el otro su gorra, el de más allá apoyado sobre el costado de su compañero. Todos llevaban un sable en su cintura, un mosquete, una pipa de madera, un eslabón y punzones. Los pesados bueyes estaban acostados con las piernas dobladas, formando grupos blanquizcos, y pareciendo de lejos gruesas piedras inmóviles esparcidas en la llanura; por todas partes se sentían los sordos ronquidos de los dormidos soldados, a los cuales contestaban con relinchos sonoros los caballos incomodados por sus trabas.
Sin embargo, una claridad solemne y lúgubre aumentaba la belleza de esta noche de julio; era el reflejo del incendio de los pueblos del contorno. Aquí, la llama se extendía ancha y tranquila iluminando la atmósfera allá, encontrando escaso combustible, se elevaba en delgados torbellinos hasta las estrellas. Se desprendían trozos inflamados para ir a parar y apagarse lejos del incendio. Por este lado, se veía un monasterio con las paredes ennegrecidas por el fuego, sombrío y grave como un monje velado con su capuchón mostrando a cada reflejo su lúgubre grandeza; por el otro, ardía el gran jardín del convento; creíase oír el silbido de los árboles que retorcía la llama, y cuando del seno de la espesa humareda salía un rayo luminoso, alumbraba con su luz violácea infinidad de ciruelas maduras, y cambiaba en frutas de oro las peras que mostraban su color amarillo a través del sombrío follaje. A cualquier parte donde se dirigía la mirada, veíase, pendiente de las almenas o de las ramas, algún monje o algún desventurado judío cuyo cuerpo se consumía con todo lo demás. Multitud de aves agitábanse delante de aquella inmensa hoguera, y de lejos asemejábanse a otras tantas crucecitas negras. La ciudad dormía, desprovista de defensores. Las agujas de los templos, los techos de las casas, las almenas de los muros y las puntas de las empalizadas se inflamaban silenciosamente con el reflejo de los lejanos incendios.
Andrés recorría las filas de los kozakos; las hogueras, en torno de las cuales se sentaban los centinelas, sólo arrojaban una claridad mortecina, y los mismos centinelas se dejaban vencer por el sueño, después de haber satisfecho hasta la saciedad su apetito kozako. El joven se admiró de semejante abandono, pensando que era una fortuna el que no hubiese enemigos por aquellos contornos. Por fin, se acercó él mismo a uno de los carros, trepó encima, y se acostó con la cara al aire, juntando sus manos encima la cabeza; pero no pudo conciliar el sueño y permaneció largo tiempo mirando el cielo.
El aire era puro y transparente; las estrellas que forman la vía láctea brillaban con una luz blanca y confusa. Andrés se adormecía por momentos,y el primer velo del sueño le ocultaba la vista del cielo, que volvía a aparecer de nuevo. De repente le pareció que una figura extraña se dibujaba rápidamente delante de él. Creyendo que era una imagen creada por el sueño y que iba a desvanecerse, abrió más los ojos y vio en efecto una figura pálida y extenuada, que se inclinaba hacia él y le miraba atentamente.
Cabellos largos y negros como el carbón se escapaban en desorden de un velo sombrío echado negligentemente sobre la cabeza, y el brillo singular de sus pupilas, el tinte cadavérico del semblante podían hacerle creer en una aparición. Andrés tomó con precipitación su mosquete, y exclamó con alterada voz:
–¿Quién eres tú? Si eres un espíritu maligno desaparece. Si eres un ser viviente, has escogido mala ocasión para reír, pues voy a matarte.
Por toda contestación, la aparición se puso el dedo en los labios pareciendo implorar silencio. Andrés dejó su mosquete, y se puso a mirarla con más atención. Sus largos cabellos, su cuello y su pecho medio desnudos, le revelaron que era una mujer. Pero no era polaca; su rostro demacrado tenía un tinte aceitunado, los anchos pómulos de sus mejillas le salían extremadamente, y los párpados de sus estrechos ojos se levantaban en los ángulos exteriores. Cuanto más contemplaba las facciones de esa mujer, más encontraba en ellas el recuerdo de un semblante conocido.
–Dime, ¿quién eres? –exclamó por fin– me parece que te he visto en alguna parte.
–Sí, hace dos años, en Kyiv.
–¡En Kyiv, hace dos años! –repitió Andrés repasando en su memoria todo lo que le recordaba su vida de estudiante. La miró otra vez con profunda atención, exclamando de repente:
–¡Tú eres la tártara, la criada de la hija del vaivoda!
–¡Chist! –dijo ella, cruzando sus manos con suplicante angustia, temblando de miedo y mirando a todos lados por si el grito de Andrés había despertado a alguien.
–Contesta: ¿cómo y por qué estás aquí? –decía el joven con voz baja y entrecortada. ¿En dónde se halla la señorita? ¿vive?
–Está en la ciudad.
–¡En la ciudad! –dijo Andrés ahogando con dificultad un grito de sorpresa y sintiendo que toda su sangre refluía al corazón. –¿Por qué se encuentra allí?
–Porque también está en la ciudad el anciano señor. Hace un año y medio que le hicieron vaivoda de Doubno.
–¿Se ha casado la señorita? Pero habla, habla pues.
–Dos días hace que no ha comido nada.
–¡Cómo!
–No hay ya un pedazo de pan en la ciudad. Hace una porción de días que los habitantes no comen más que tierra. Andrés quedó petrificado.
–La señorita te ha visto desde el parapeto con los otros zaporogos, y me ha dicho: «Anda, dí al caballero, si se acuerda de mí, que venga a encontrarme; si no, que te dé al menos un pedazo de pan para mi anciana madre, pues no quiero verla morir. Suplícaselo, abraza sus rodillas; él tiene también una anciana madre; que te dé pan por amor a ella.»
Multitud de sentimientos diversos se despertaron en el corazón del joven kozako.
–Pero, ¿cómo has podido venir hasta aquí?
–Por un camino subterráneo.
–¿Hay, pues, un camino subterráneo?
–Sí.
–¿En dónde?
–¿No nos harás traición, caballero?
–No, lo juro por la santa cruz.
–Después de bajar la torrentera y atravesar el riachuelo, allí donde crecen juncos.
–¿Y este camino va a parar a la ciudad?
–Directamente al monasterio.
–Vamos, vamos enseguida.
–Pero, en nombre de Cristo y de su santa madre, un pedazo de pan.
–Bien, te lo traeré. Quédate cerca del carro, o mejor, acuéstate encima. Nadie te verá, todos duermen. Vuelvo enseguida.
Y se dirigió hacia los carros de las provisiones de su kouren. El corazón le palpitaba con violencia. Todo su pasado, todo cuanto había borrado su ruda y guerrera vida de kozako volvía a nacer de repente, y lo presente se desvanecía a su vez. Entonces apareció de nuevo ante sus ojos una imagen de mujer con sus hermosos brazos, su boca risueña y sus magníficas trenzas de cabellos. No, esta imagen no había desaparecido nunca completamente de su alma; y aunque había dejado lugar para otras ideas más varoniles, frecuentemente turbaba todavía el sueño del joven kozako.
Andrés andaba, y los latidos de su corazón eran cada vez más fuertes a la idea de que bien pronto volvería a verla, y sus rodillas temblaban. Cuando hubo llegado cerca de los carros, olvidó el objeto que le había llevado allí, y se pasó la mano por la frente procurando recordarlo. De repente se estremeció a la idea de que ella moría de hambre. Se apoderó de varios panes negros, pero la reflexión le recordó que este alimento, excelente para un zaporogo, sería para la joven demasiado grosero. Entonces recordó que, en la víspera, el kochevoi riñó a los cocineros del ejército por haber empleado para hacer papas toda la harina negra que quedaba, y que debía durar tres días. Seguro, pues, de encontrar papas preparadas en las grandes calderas, Andrés tomó una pequeña cacerola de viaje que pertenecía a su padre, y fue en busca del cocinero de su kouren que dormía tendido entre dos marmitas debajo de las cuales humeaba todavía la ceniza caliente. Con gran sorpresa, las encontró vacías una y otra. Para comer todas aquellas papas era preciso haber empleado fuerzas sobrehumanas, pues su kouren contaba menos hombres que los otros. Prosiguió la inspección de las otras marmitas, y no encontró nada en ninguna parte. Involuntariamente recordó el proverbio: «Los zaporogos son como los niños; cuando hay poco, se contentan, pero si hay mucho, no dejan nada».
¿Qué hacer? Había en el carro de su padre un saco de panes blancos que habían saqueado en un monasterio. Se acercó al carro, pero el saco había desaparecido. Eustaquio se lo había puesto por cabecera y roncaba tendido en el suelo. Andrés agarró el saco con una mano y lo levantó bruscamente; la cabeza de su hermano dio contra el suelo, y él mismo se levantó medio despierto, exclamando sin abrir los ojos.
–¡Detengan, detengan al polaco del diablo!, alcancen su caballo.
–Calla o te mato –exclamó Andrés sobresaltado amenazándole con el saco.
Pero Eustaquio había enmudecido ya; volvió a caer al suelo, y se puso a roncar hasta el extremo de mover la hierba que rozaba su semblante. Andrés echó una mirada de terror por todos lados. Reinaba absoluta tranquilidad; únicamente en el kouren vecino se había levantado una cabeza con el pelo flotante; pero después de echar vagas miradas, volvió a tumbarse en el suelo. Al cabo de un rato de espera se alejó llevándose su botín. La tártara estaba tendida respirando apenas.
–Levántate –le dijo– todo el mundo duerme, nada temas. ¿Podrás levantar uno de esos panes, si yo no pudiese llevarlos todos? Se cargó el saco a cuestas, tomó otro lleno de mijo, que tomó de otro carro, agarró con sus manos los panes que había querido dar a la tártara, y, encorvado bajo su peso, pasó intrépidamente a través de las filas de los dormidos zaporogos.
–¡Andrés! –dijo el anciano Bulba en el momento que su hijo pasaba por delante de él.
El corazón del joven se heló. Se detuvo, y, temblando de pies a cabeza, respondió en voz baja:
–¡Y bien! ¿Qué?
–Tienes una mujer en tu compañía, y te aseguro que mañana te daré una soberana paliza. Las mujeres no te traerán nada bueno.
Dicho esto, levantó la cabeza sobre su mano, y se puso a contemplar atentamente a la tártara que iba envuelta en su velo. El joven permanecía inmóvil, más muerto que vivo, sin atreverse a mirar de frente a su padre. Cuando por fin se decidió a levantar los ojos, notó que Bulba se había dormido con la cabeza sobre la mano. Andrés se santiguó; su terror se disipó más pronto de lo que había venido. Al volverse para dirigirse a la tártara, la vio delante de él, inmóvil como una sombría estatua de granito, perdida en su velo, y el reflejo de un lejano incendio iluminó de repente sus ojos, extraviados como los de un moribundo. La sacudió por la manga, y los dos se alejaron mirando frecuentemente detrás de sí.
Bajaron a una torrentera, en el fondo de la cual se arrastraba perezosamente un cenagoso arroyo cubierto de juncos que crecían sobre algunos terrones de tierra. Una vez en el fondo de la torrentera, la llanura con el tabor de los zaporogos desapareció de su vista; y Andrés al volverse, sólo vio una cuesta escarpada, en cuya cúspide se balanceaban algunas hierbas, secas y finas, y por encima brillaba la luna semejante a una dorada hoz. Una ligera brisa, soplando de la estepa, anunciaba la proximidad del nuevo día. Pero el canto del gallo no se oía en ninguna parte; hacía mucho tiempo que no se le había oído, ni en la ciudad, ni en los devastados alrededores.
Pasaron una palanca colocada sobre el arroyo, y a su frente se levantó la otra orilla, más alta aún y más escarpada. Este paraje era considerado como el sitio mejor fortificado de todo el recinto natural, pues el parapeto de tierra que le coronaba era más bajo que en otras partes, y no se veían en él centinelas. Un poco más allá se elevaban las espesas murallas del convento. Espesos matorrales cubrían la cuesta que tenían delante de ellos; entre esta cuesta y el arroyo se extendía un pequeño terraplén en el cual crecían juncos de la altura de un hombre. La tártara se quitó sus zapatos, y se adelantó con precaución levantando su vestido, porque el suelo movedizo estaba impregnado de agua.
Después de conducir a duras penas a Andrés a través de los juncos, se detuvo delante de un enorme montón de ramas secas; apartadas éstas, descubrieron una especie de bóveda subterránea cuya abertura no era más grande que la boca de un horno. La tártara penetró primero en ella con la cabeza baja, el joven la siguió encorvándose todo lo posible para pasar sus sacos y sus panes, y pronto se encontraron los dos en medio de una oscuridad absoluta.
CAPÍTULO VI
Precedido de la tártara, y encorvado bajo sus sacos de provisiones, Andrés avanzaba penosamente en el estrecho y sombrío subterráneo.
–Pronto podremos ver –le dijo su conductora–pues nos acercamos al sitio en donde he dejado mi luz.
En efecto, las negras paredes del subterráneo empezaban a iluminarse poco a poco. Los dos expedicionarios llegaron a una pequeña plataforma que parecía ser una capilla, pues en las paredes estaba arrimada una mesa en forma de altar, encima de la cual había una antigua imagen ennegrecida de la Virgen. Una lamparita de plata, suspendida delante de esta imagen, la iluminaba con su pálida luz. La tártara se agachó, tomó del suelo su candelero de cobre cuya caña larga y delgada estaba rodeada, de cadenillas de las cuales pendían espabiladeras, un apagador y un punzón, y encendió la vela en la luz de la lámpara.
Ambos prosiguieron su camino, ora iluminados por una viva luz, ora envueltos en una sombría oscuridad, como los personajes de un cuadro de Gérard delle notti. El semblante del joven kozako, en el que brillaba la salud y la fuerza, formaba un sorprendente contraste con el de la tártara, pálido y extenuado. El pasaje empezó a ser más ancho y más alto, de modo que Andrés pudo levantar la cabeza y examinar atentamente las paredes de tierra del pasaje por donde caminaban.
Lo mismo que en los subterráneos de Kyiv, se veían hoyos llenos los unos de ataúdes, los otros de huesos esparcidos que la humedad había reblandecido como una pasta. Allí yacían también santos anacoretas que huyeron del mundo y sus seducciones. Tan grande era la humedad en ciertos parajes, que andaban sobre agua.
A menudo tenía Andrés que detenerse para que descansase su compañera cuya fatiga era cada vez mayor. Un pedazo de pan que había devorado le causaba un vivo dolor de estómago, desacostumbrado ya a todo alimento, y con frecuencia se detenía sin poder avanzar un paso más. Por fin, encontraron una pequeña puerta de hierro delante de ellos.
–¡Gracias a Dios que ya hemos llegado! –dijo la tártara con voz débil y levantó la mano para llamar, pero le faltaron las fuerzas.
En vista de esto, Andrés llamó, y tan vigorosamente, que el golpe resonó de modo que dio a conocer que dejaban a sus espaldas un largo espacio vacío; después el eco cambió de naturaleza como si se hubiese prolongado debajo de elevados arcos. Dos minutos después se oyó el ruido de llaves y de alguno que bajaba los peldaños de una escalera de caracol. La puerta se abrió. Un monje en pie con las llaves en una mano y una linterna en la otra les hizo paso. Andrés retrocedió involuntariamente a la vista de un monje católico, objeto de odio y desprecio para los kozakos, que les trataban todavía más inhumanamente que a los judíos. El monje, por su parte, retrocedió algunos pasos viendo a un zaporogo; pero una palabra de la tártara en voz baja le tranquilizó. El monje, después de cerrar la puerta tras ellos, les condujo por la escalera, y en breve se encontraron bajo las altas y sombrías bóvedas de la iglesia.
Delante de uno de los altares, en el que ardían infinidad de cirios, estaba un sacerdote arrodillado, orando en voz baja, y a ambos lados tenía, también arrodillados, dos jóvenes diáconos con casullas color de violeta adornadas de encaje blanco, y con incensarios en la mano. Pedían un milagro, la salvación de la ciudad, fortaleza para los ánimos decaídos, el don de la paciencia, la fuga del espíritu tentador que les hacía murmurar, que les inspiraba ideas tímidas y cobardes.
Algunas devotas semejantes a espectros, estaban asimismo de rodillas, apoyadas sus frentes sobre el respaldo de los bancos de madera y sobre los reclinatorios. Algunos hombres permanecían apoyados contra los pilares, en un triste y desalentado silencio. La alta ventana de cristales pintados que coronaba el altar se iluminó de repente con los rosados colores del alba naciente, y los dibujos encarnados, azules y de todos los colores, se diseñaron sobre el sombrío pavimento de la iglesia. Todo el coro quedó inundado de luz, y el humo del incienso, inmóvil en el aire, se pintó de todos los colores del iris. Desde su oscuro rincón, Andrés contemplaba admirado el milagro, verificado por la luz. En este instante, el solemne sonido del órgano repercutió por todo el templo, y aumentando cada vez más, estalló como un trueno, subiendo luego bajo las naves en sonidos argentinos, como voces infantiles; luego repitió su sonido sonoro y se calló bruscamente. Largo tiempo después, las vibraciones hicieron temblar las arcadas, y Andrés permanecía lleno de la admiración que le causaba esta música solemne, cuando sintió que alguien le tiraba de su caftán.
–Ya es tiempo –dijo la tártara.
Los dos atravesaron la iglesia sin ser vistos, y salieron a una gran plaza. El cielo estaba enrojecido con los colores de la aurora, y todo anunciaba la salida del sol. La plaza, que era cuadrada, estaba completamente desierta.En el centro de ella estaban colocadas algunas mesas de madera, indicando haber estado allí el mercado de los comestibles. El suelo, sin empedrar, estaba cubierto por una espesa capa de lodo seco, y toda la plaza estaba, rodeada de casitas edificadas con ladrillos y arcilla, cuyas paredes sostenían vigas cruzadas. Sus puntiagudos techos tenían infinidad de lumbreras. En uno de los lados de la plaza, cerca de la iglesia, se elevaba un edificio que se diferenciaba de los otros, y que parecía ser el Ayuntamiento. La plaza entera carecía de animación. Sin embargo, Andrés creyó oír débiles gemidos; echó una mirada a su alrededor, y vio un grupo de hombres tendidos en el suelo sin movimiento; los examinó, dudando si estaban dormidos o muertos. En este momento tropezó con un objeto que no había distinguido: era el cadáver de una judía que, a pesar de la horrible contracción de su semblante, parecía joven. Su cabeza estaba envuelta en un pañuelo de seda encarnada; dos sartas de perlas adornaban los lazos que colgaban de su turbante; algunas mechas de rizados cabellos caían sobre su descarnado cuello, y cerca de ella estaba tendida una criaturita apretando convulsivamente su pecho, que había torcido a fuerza de buscar en él alimento. No gritaba ni lloraba ya; únicamente por el movimiento intermitente de su vientre se conocía que aun no había exhalado el último suspiro. Al doblar una esquina, le detuvo un loco furioso que, viendo la preciosa carga que Andrés llevaba, se arrojó sobre él como un tigre, gritando:
–¡Pan! ¡Pan!
Pero sus fuerzas no igualaban a su rabia; Andrés le rechazó, y cayó rodando por tierra. Pero el joven kozako, movido a compasión, le arrojó un pan, que el otro se puso a devorar ansiosamente; y en la misma plaza expiró este hombre entre horribles convulsiones.

Casi a cada paso encontraba víctimas del hambre. A la puerta de una casa estaba sentada una anciana, no pudiéndose decir si estaba muerta o viva, pues permanecía inmóvil y con la cabeza inclinada sobre su seno. Del techo de una casa vecina pendía del extremo de una cuerda el cadáver, largo y flaco de un hombre que, no habiendo podido sobrellevar hasta el fin sus sufrimientos, se había ahorcado. A la vista de todos estos horrores, el joven kozako no pudo menos de preguntar a la tártara:
–¿Pero es posible que en tan corto espacio de tiempo, no hayan encontrado todas esas gentes nada para sostener su vida? En tales extremos el hombre puede alimentarse de substancias que la ley prohíbe.
–Todo se ha comido –respondió la tártara– todos los animales; no se encuentra ya un caballo, ni un perro, ni un ratón en toda la ciudad. Nunca habíamos hecho provisión de comestibles, pues todo lo traían del campo.
–Pero, muriendo tan cruelmente, ¿cómo pueden pensar aún en defender la ciudad?
–Tal vez el vaivoda se hubiera rendido; pero ayer por la mañana el polkovnik, que se halla en Boujany, envió un halcón con un billete en el cual encargaba que siguiéramos defendiéndonos, que él avanzaba para hacer levantar el sitio, y que no esperaba más que otro polk con el fin de obrar juntos; mientras tanto, nosotros esperamos a cada momento su socorro. Pero henos aquí delante de la casa.
Andrés había visto ya de lejos una casa que no se asemejaba a las otras y que parecía haber sido construida por un arquitecto italiano. Era de ladrillos, y tenía dos pisos. Las ventanas de la planta baja estaban guarnecidas con adornos de piedra en relieve; el piso superior se componía de pequeños arcos formando galería; entre los pilares y los esconces, se veían rejas de hierro con los escudos de la familia. Una espaciosa escalera de ladrillos pintados descendía hasta la plaza. En sus últimos peldaños estaban sentados dos guardias que sostenían con una mano sus alabardas y con la otra sus cabezas: parecían más bien dos estatuas que dos seres vivientes; no prestaron ninguna atención a los que subían la escalera, al extremo de la cual Andrés y la tártara encontraron un caballero cubierto con una rica armadura y con un libro de oraciones en la mano; levantó lentamente sus pesados párpados; pero, a una palabra de la tártara, los volvió a dejar caer sobre las páginas de su libro.
Andrés y su guía entraron en una espaciosa sala que parecía destinada para las recepciones, la cual estaba llena de soldados, coperos, cazadores y criados de toda especie que cada noble polaco creía necesarios a su categoría. Todos estaban sentados y silenciosos. Sentíase el olor de un cirio que acababa de apagarse, y se veían arder otros dos colocados en candeleros de la altura de un hombre, a pesar de que hacía largo rato que la claridad del día penetraba por la ancha ventana enrejada.
Andrés iba a adelantarse hacia una gran puerta de encina, adornada con escudos y cinceladuras; pero la tártara le detuvo, y le mostró una puertita practicada en el muro del lado. Entraron en un corredor, y luego en un aposento que Andrés examinó con atención. El débil rayo de luz que se filtraba por una rendija del ventanillo pintaba una línea luminosa en una cortina de seda encarnada, en una cornisa dorada y en un marco de cuadro. La tártara dijo al joven que se quedase en aquella estancia, abriendo en seguida la puerta de otra pieza en donde había luz artificial.
Andrés oyó el débil cuchicheo de una voz que le hizo estremecer. En el momento de abrirse la puerta distinguió la esbelta figura de una joven. La tártara volvió enseguida, diciéndole que entrase. Cuando pasó el umbral de la puerta, ésta se volvió a cerrar tras él. En el aposento ardían dos cirios, y una lámpara delante de una santa imagen, a cuyos pies, según costumbre católica, había un reclinatorio. Pero no era eso lo que el joven buscaba: volvió, pues, la cabeza a otro lado, y vio a una mujer que parecía haberse detenido al hacer un movimiento rápido: la joven se precipitaba hacia él, pero se quedó inmóvil; hasta él mismo permaneció clavado en su sitio. Esa joven no era la que él creía volver a ver, la que había conocido: era mucho más hermosa. En otro tiempo había en ella algo incompleto, no acabado: ahora se parecía a la creación de un artista que acabara de recibir la última mano; en otro tiempo era una jovencita delgada, ahora era ya una mujer, y en todo el esplendor de su belleza. Sus ojos levantados no expresaban ya un simple bosquejo del sentimiento, sino el sentimiento completo. No habiendo tenido tiempo para enjugar su llanto, las lágrimas daban a sus mejillas un barniz brillante. Su cuello, espaldas y garganta habían llegado a los verdaderos límites de la hermosura en todo su desarrollo. Una parte de sus espesas trenzas estaban sujetas a la cabeza por un peine y las otras caían en largas ondulaciones sobre sus espaldas y brazos. Su extrema palidez no alteraba su belleza, antes al contrario, le comunicaba un encanto irresistible.
Andrés sentía como un terror religioso, manteniéndose en su inmovilidad ella quedó también sorprendida al aspecto del joven cosaco que se presentaba con todas las ventajas de su varonil belleza. La firmeza brillaba en sus ojos cubiertos por aterciopeladas cejas, y la salud y la frescura en sus tostadas mejillas; su negro bigote relucía como la seda.
–Yo no puedo darte las gracias, generoso caballero –dijo la joven con trémula voz. Dios sólo puede recompensarte.
Bajó los ojos que cubrieron sus blancos párpados guarnecidos de largas y sombrías pestañas; su cabeza se inclinó, y un ligero rubor coloreó la parte inferior de su semblante. Andrés no sabía qué contestarle; hubiera querido expresarle cuanto su alma sentía, y expresárselo con el mismo fuego con que lo sentía, pero le fue imposible: su boca parecía cerrada por un poder desconocido; le faltaba el sonido a su voz; comprendía que él, educado en un seminario, y llevando después una existencia guerrera y nómada, no podía contestar a la joven, y se indignó contra su naturaleza kozaka.
En este momento, la tártara entró en el aposento; había tenido ya tiempo de cortar en pedazos el pan que trajera Andrés, y lo presentó a su ama en una bandeja de oro. La joven la miró, luego miró el pan, deteniendo por fin su mirada sobre el kozako. Esta mirada, conmovida y llena de reconocimiento, en la que se leía la impotencia de expresarse con la lengua, fue mejor comprendida por Andrés que lo hubiesen sido largos discursos. Su alma se sintió aliviada, pareciéndole que se la habían desatado. Iba a hablar, cuando de repente la joven se volvió hacia su sirvienta, y le dijo con inquietud:
–¿Y mi madre? ¿Le has llevado pan?
–Duerme.
–¿Y a mi padre?
–Ya se lo he llevado. Me ha dicho que vendría en persona a dar las gracias a este caballero.
La joven, tranquilizada con esto, tomó el pan y lo llevó a sus labios. Andrés la contemplaba con inexplicable alegría romper el pan y comérselo con avidez, cuando de repente recordó aquel loco furioso a quien había visto morir por haber devorado un pedazo de pan. Palideció, y agarrándola por el brazo:
–Basta –le dijo– no comas más. Hace tanto tiempo que no has tomado alimento que el pan te haría mal.
La joven dejó enseguida caer su brazo, y volviendo a poner el pan en el plato, miró a Andrés como lo hubiera hecho un niño dócil.
–¡Oh, soberana mía! –exclamó Andrés con transporte– manda lo que quieras; pídeme la cosa más imposible del mundo, y te obedeceré; dime que haga lo que no haría ningún hombre, y lo haré; me perdería por ti: te juro por la santa cruz, que me es imposible decirte cuan dulce sería eso para mí.
Poseo tres pueblos; me pertenece la mitad de los caballos de mi padre; todo lo que mi madre le ha dado en dote y todo lo que ella le oculta es mío; ningún kozako tiene armas semejantes a las mías; por un solo sablazo se me da una caballada y tres mil carneros; ¡pues bien! ¡Todo eso lo abandonaré, lo quemaré, aventaré sus cenizas por una sola palabra tuya, por un solo movimiento de tus cejas negras! Tal vez lo que digo no son más que locuras y necedades; sé perfectamente que yo, que he pasado la vida en la sich, no puedo hablar como se habla en los palacios de los reyes, príncipes y nobles señores. Veo que eres una criatura de Dios muy diferente de nosotros, y que aventajas en mucho a las otras mujeres de la nobleza.
Con creciente sorpresa, sin perder una sola palabra, pues prestaba toda su atención, la joven escuchó ese discurso lleno de franqueza y de calor, en el que se descubría una alma joven y fuerte. Inclinó hacia delante su hermoso rostro y quiso hablar; pero se detuvo bruscamente, pensando que aquel joven pertenecía a otro partido, y que su padre, sus hermanos y sus compañeros eran sus más acérrimos enemigos; y que los terribles zaporogos tenían bloqueada por todos lados la ciudad y condenados sus habitantes a una muerte segura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó un pañuelo bordado en seda, y, cubriéndose el rostro para ocultar su dolor, se sentó en una silla, en donde permaneció largo rato inmóvil, con la cabeza inclinada hacia atrás, y mordiéndose el labio inferior con sus dientes de marfil, como si hubiese sentido la picadura de alguna bestia venenosa.
–Dime una sola palabra –prosiguió Andrés, tomando su mano suave como la seda; pero ella guardaba silencio, sin descubrir su semblante, y permanecía inmóvil. ¿Por qué tanta tristeza?

La joven se quitó el pañuelo de los ojos, apartó los cabellos que cubrían su semblante, y con voz débil, semejante al triste y ligero ruido de los juncos agitados por el viento de la tarde, balbuceó:
–¿No soy digna de eterna compasión? Mi madre, ¿no es desgraciada? ¿No es mi suerte bien amarga? ¡Oh destino mío! ¿No eres mi verdugo? Tú has conocido a mis plantas a los nobles más dignos, a los más ricos caballeros, condes y barones extranjeros, y a toda la flor de nuestra nobleza. La mayor felicidad para todos ellos hubiese sido mi amor; no tenía que hacer más que escoger para que el más hermoso, el más noble fuese mi esposo. ¡Oh destino cruel! Por ninguno de ellos has hecho latir mi corazón; pero has hecho que ese débil corazón palpite por un extranjero, por un enemigo, desdeñando a los mejores caballeros de mi patria. ¿Qué delito he cometido para que me persigas ¡oh santa Madre de Dios! tan inhumanamente? Mis días se deslizaban en la abundancia y la riqueza. Los más delicados manjares, los vinos más preciosos servían para mi cotidiano alimento. ¿Y para qué? Para hacerme morir de una muerte horrible, como no muere ningún mendigo del reino; y es poco verme condenada a tan impía suerte, es poco verme obligada a presenciar, antes de mi propio fin, en medio de mil horrorosos sufrimientos, la agonía de mi padre y de mi madre, por quienes hubiera dado cien veces la vida; es poco todo eso: es preciso que antes que la muerte ponga término a mi existencia, que le vuelva a ver, que le oiga, que sus palabras me desgarren el corazón, que aumente la amargura de mi suerte, que me sea aún más penoso abandonar mi existencia, tan joven aún, que mi muerte sea más espantosa, y que al morir les llene aún más de reproches, a ti, mi cruel destino, y a ti (perdona mi pecado) ¡oh santa Madre de Dios!
Cuando calló, en su semblante, en su frente tristemente inclinada y en sus mejillas humedecidas por las lágrimas se pintaba una expresión de dolor y de abatimiento.
–No, no se dirá –exclamó Andrés– que la más bella y mejor de las mujeres tenga que sufrir una tan lastimosa suerte, cuando ha nacido para que todo lo que hay en el mundo de más elevado se incline ante ella como ante una santa imagen. ¡No, no morirás; juro por mi nacimiento y por cuanto amo que no morirás! Pero si nada puede salvarte, ni la fuerza, ni el valor, ni las súplicas; si nada puede conjurar tu desventurada suerte, moriremos juntos, y moriré antes que tú, en tu presencia, y tan sólo después de muertos nos podrán separar.
–No te engañes, caballero, ni me engañes contestó ella meneando lentamente la cabeza. Sé perfectamente que no te es posible amarme, pues conozco tu deber. Tienes padre, amigos y una patria que te llaman, y nosotros somos tus enemigos.
–¿Qué me importan mis amigos, mi patria y mi padre? –prosiguió el joven kozako levantando con altivez su frente e irguiendo su figura alta y esbelta como un junco del Dnipró. Yo no tengo a nadie, a nadie, a nadie –repitió obstinadamente, haciendo un gesto con el cual un kozako expresa un partido tomado y una voluntad irrevocable. ¿Quién me ha dicho que la Ucrania es mi patria? ¿Quién me la ha dado por patria? La patria es lo que nuestra alma desea y adora, lo que amamos más que todo; mi patria eres tú; y esa patria no la abandonaré mientras viva, la llevaré en mi corazón. ¡Que vengan a arrancármela!
La joven permaneció inmóvil un instante, le miró fijamente en los ojos, y de repente, con esa impetuosidad de que es capaz una mujer que sólo vive por los impulsos del corazón, se precipitó hacia él, le estrechó en sus brazos y se puso a sollozar. En este momento resonaron en la calle gritos confusos y ruido de trompetas y timbales. Pero Andrés no los oía; sólo sentía la tibia respiración de su amada que le acariciaba la mejilla, sus lágrimas que le bañaban el semblante, sus largos cabellos que le envolvían la cabeza como una redecilla sedosa y odorífera.
De repente entró la tártara en el aposento lanzando gritos de alegría.
–Estamos salvados –decía fuera de sí– los nuestros han entrado en la ciudad, y traen abundantes víveres y zaporogos prisioneros.
Pero ninguno de los dos jóvenes prestó atención a lo que ella decía. En el delirio de su pasión, el kozako aplicó sus labios en la boca que rozara su mejilla, y esta boca no dejó de responder.Y el kozako quedó perdido, perdido para toda la caballería kozaka. Jamás sus ojos volverán a ver la sich, ni los villorrios de su padre, ni el templo de su Dios; y la Ucrania no volverá a ver tampoco uno de sus más valerosos hijos. ¡El viejo Taras Bulba se arrancará un puñado de sus cabellos grises, y maldecirá el día y la hora en que, para su propia afrenta, dio la vida a semejante hijo!
CAPÍTULO VII
Todo era ruido y movimiento en la labor de los zaporogos; nadie podía explicarse exactamente cómo había entrado en la ciudad un destacamento de guardias reales; sólo más tarde se supo que todo el kouren de Péreiaslav, colocado delante de una de las puertas de la ciudad, se había embriagado completamente; no era, pues, de extrañar que la mitad de los kozakos que lo componían hubiese sido muerta y la otra mitad prisionera, sin tener tiempo de defenderse. Antes que los koureni inmediatos, despertados por el ruido, pudiesen tomar las armas, los guardias reales entraban ya en la ciudad, y sus últimas filas sostenían el fuego contra los zaporogos mal despiertos que se arrojaban sobre ellos en desorden. El kochevoi hizo reunir el ejército, y una vez formados los soldados en círculo, y el sombrero en la mano, guardando profundo silencio, les dijo:
–Ya ven, pues, señores hermanos, lo que ha sucedido esta noche; ya ven a lo que puede conducir la embriaguez; ya ven también la injuria que nos ha hecho el enemigo. Parece que esa es costumbre de ustedes; si se les da doble ración, están dispuestos a embriagarse de tal modo que el enemigo del nombre cristiano puede, no solamente quitarles los pantalones, sino escupirles en el rostro sin que lo noten ustedes.
Todos los kozakos tenían la cabeza baja, conociendo su culpa. Tan sólo el ataman del kouren de Nésamaï koff, Koukoubenko, levantó la voz, y dijo:
–Detente, padre; aunque no consta en la ley, que se pueda hacer ninguna observación cuando el kochevoi habla delante de todo el ejército, sin embargo, no habiendo pasado el hecho como tú dices, es preciso hablar. Tus reproches no son del todo justos. Los kozakos hubieran sido culpables y dignos de la muerte si se hubiesen embriagado durante la marcha, en batalla u ocupados en un trabajo importante y difícil, pero estábamos allí mano sobre mano, y aburriéndonos delante de la ciudad. No estábamos en cuaresma ni teníamos que guardar ninguna abstinencia ordenada por la Iglesia. ¿Cómo quieres, pues, que el hombre no beba cuando nada tiene que hacer? En eso no hay pecado. Pero ahora vamos a enseñarles lo que cuesta atacar a gentes inofensivas. Antes les derrotamos completamente, y ahora vamos a hacerlo de modo que no quede uno vivo.El discurso del ataman gustó a los kozakos, los cuales levantaron sus cabezas, y muchos de ellos hicieron un signo de satisfacción, diciendo:
–Koukoubenko ha hablado bien.
Y Taras Bulba, que se hallaba no lejos del kochevoi, añadió:
–Parece, kochevoi, que Koukoubenko ha dicho la verdad. ¿Qué contestarás a eso?
–¿Qué contestaré? Contestaré: ¡Dichoso el padre que ha dado el ser a semejante hijo! El decir una palabra de reprensión no prueba gran sabiduría; pero la prueba una frase que, sin hacer burla de la desventura del hombre, le reanima, le devuelve el valor, como las espuelas se lo devuelven al caballo que abrevando, ha perdido el calor. Yo quería también enseguida dirigiros una palabra consoladora, pero Koukoubenko se me ha anticipado.
–¡El kochevoi ha hablado bien! –exclamaron en las filas de los zaporogos.
–Es un buen orador –decían otros.
–Y hasta los más ancianos, que estaban allí como palomos grises, hicieron con sus bigotes una mueca de satisfacción, diciendo:
–Sí, es un buen orador.
–Ahora, escúchenme, señores –prosiguió el kochevoi. Tomar una fortaleza escalando sus muros o bien agujerearlos a la manera de los ratones, como hacen los pícaros alemanes (¡qué hasta sueñan con el demonio!), es indecente e impropio de los kozakos. No creo que el enemigo haya entrado en la ciudad con grandes vituallas, pues llevaba pocos carros. Los habitantes de la ciudad están hambrientos, lo que quiere decir que se lo comerán todo de una vez; y respecto al forraje para los caballos, a fe mía que no sé de dónde lo sacarán, a menos que alguno de sus santos se lo eche desde el cielo… cosa que sólo Dios lo sabe, pues sus sacerdotes no sirven más que para hablar. Por esta razón o por otra concluirán por salir de la ciudad. Divídase, pues, el ejército en tres cuerpos, y que se sitúen delante de las tres puertas: cinco koureni al frente de la principal, y tres al frente de cada una de las otras dos; pónganse en emboscada el kouren de Diadnio y el de Korsoun, como también el polkovnik Taras Bulba, con todo su polk. Los koureni de Titareff y de Tounnocheff, formarán la reserva al lado derecho; los de Tcherbinoff y de Steblikiv, al izquierdo. Y ustedes los jóvenes que se encuentran con ánimo para insultar y para excitar al enemigo, salgan de las filas. Los polacos tienen muy poco seso; no saben soportar las injurias, y tal vez hoy mismo saldrán de la ciudad. Que cada ataman pase revista a su kouren, y si nota que no está completo, que tome gente de los restos del de Péreiaslav. Inspecciónenlo todo detenidamente; den a cada kozako un vaso de vino y un pan. Pero creo que estarán bastante satisfechos de lo que comieron ayer, pues, a decir verdad, es tanto lo que han engullido esta noche, que, si me asombro, es de que no hayan reventado todos. Otra cosa mando: si algún tabernero judío se atreve a vender un vaso de vino ¡uno sólo! a ningún kozako, le haré clavar en la frente una oreja de puerco, y le haré colgar cabeza abajo. ¡A la obra, hermanos! ¡A la obra!
En esta forma distribuyó sus órdenes el kochevoi. Todos le saludaron inclinándose profundamente, y, tomando el camino de sus carromatos, sólo se encasquetaron sus gorros al llegar a una considerable distancia.

Empezaron todos a equiparse, a probar sus lanzas y sus sables, a llenar sus frascos de pólvora, a preparar sus carromatos y a escoger sus cabalgaduras.Al dirigirse a su campamento, Taras se puso a pensar, sin acertar, como es natural, sobre que habría sido de Andrés. ¿Le habían preso y agarrotado durante su sueño con los otros? Pero no, Andrés no era hombre para rendirse vivo; y, sin embargo, no se le había encontrado entre los muertos.
Completamente entregado a sus reflexiones, Taras caminaba delante de su polk, sin oír que hacía largo rato se le llamaba por su nombre.
–¿Quién me llama? –dijo por fin saliendo de su meditación.
Delante de él estaba el judío Yankel.
–Señor polkovnik, señor polkovnik –decía con voz breve y entrecortada, como si hubiese querido hacerle participe de una noticia importante– he estado en la ciudad, señor polkovnik.
Taras miró al judío con sorpresa.
–¿Quién diablos te ha conducido allá?
–Voy a contárselo –dijo Yankel. Cuando a la salida del sol oí ruido y vi que los kozakos tiraban, tomé mi caftán, y, sin ponérmelo, eché a correr; pero en el camino me lo puse; como iba diciendo, eché a correr pues quería saber por mí mismo la causa de aquel ruido, y por qué los kozakos tiraban tan temprano. Llegué a las puertas de la ciudad en el momento de entrar en ella la retaguardia del convoy. Miré, y ¿a quien dirá que vi? al oficial Galandowitch, a quien conozco, pues hace tres años que me debe cien ducados. Le seguí para reclamar mi crédito, y he ahí cómo he entrado en la ciudad.
–¡Y qué! ¿Has entrado en la ciudad, y querías aún hacerle pagar su deuda? ¿Cómo, pues, no te ha hecho ahorcar como un perro?
–En efecto, quería hacerme colgar; sus gentes me habían ya rodeado la cuerda al cuello, pero me puse a suplicar al oficial; le dije que esperaría el pago de su deuda tanto tiempo como él quisiera, y prometí prestarle más dinero si quería ayudarme a reclamar lo que me deben otros caballeros; pues a decir verdad, el oficial Galandowitch no tiene un ducado en el bolsillo, ni más ni menos que si fuera kozako, y eso que posee aldeas, casas, cuatro castillos y grandes estepas que se extienden hasta Chklov. Y ahora, si los judíos de Breslau no le hubiesen equipado, no hubiera podido ir a la guerra. Por esta causa tampoco ha podido comparecer en la dieta.
–¿Qué has hecho, pues, en la ciudad? ¿Has visto a los nuestros?
–¡Cómo no! Muchos hay allí de los nuestros: Itska, Rakhoum, Khaï valkh, el intendente…
–¡Que el diablo confunda a esos perros malditos! –exclamó Taras colérico. Te hablo de nuestros zaporogos y no de tu maldita raza de judíos.
–No he visto a nuestros zaporogos, pero sí he visto al señor Andrés.
–¿Has visto a Andrés? –dijo Bulba. ¡Y bien! ¿Qué? ¿Cómo? ¿En dónde le has visto? ¿En una hoya, en una cárcel, atado, encadenado?
–¿Quién se hubiera atrevido a atar al señor Andrés? En este momento es uno de los más distinguidos caballeros; casi no le hubiera conocido. Lleva brazales de oro, cinturón de oro, todo es oro en su persona; brilla, como cuando en la primavera el sol reluce sobre la hierba. Y el vaivoda le ha dado su mejor caballo, ¡un caballo que vale doscientos ducados!
Bulba quedó estupefacto.
–¿Y por qué viste una armadura que no le pertenece?
–Porque es mejor que la suya; por eso se la ha puesto. Y ahora recorre las filas, y otros recorren las filas, y él enseña, y se le enseña, como si fuese el más rico de los caballeros polacos.
–¿Quién le obliga a hacer todo eso?
–No digo que se le haya obligado. ¿Ignora el señor Taras que se ha pasado al otro partido por su propia voluntad?
–¿Quién se ha pasado?
–El señor Andrés.
–¿A dónde se ha pasado?
–Al otro partido; ahora es de los suyos.
–¡Mientes, oreja de marrano!–¿Cómo es posible que yo mienta? ¿Soy tan tonto para mentir exponiendo mi propia cabeza? ¿Ignoro acaso que un judío es ahorcado como un perro, si se atreve a mentir delante de un caballero?
–¿Es decir que, según tú, ha vendido su patria y su religión?
–Yo no he dicho que haya vendido nada, sino que se ha pasado al otro partido.
–Mientes, judío del diablo; esto no se ha visto nunca en tierra cristiana. Mientes, perro.
–Que la hierba crezca en el umbral de la puerta de mi casa, si he faltado a la verdad; que todo el mundo escupa en la tumba de mi padre, de mi madre, de mi suegro, de mi abuelo y del padre de mi madre, si yo miento. Si el señor lo desea, voy a decirle por qué se ha pasado.
–¿Por qué?
–¡El vaivoda tiene una hija tan hermosa, santo Dios, tan hermosa…!
Aquí el judío procuró expresar por sus gestos la hermosura de la joven, separando las manos, guiñando el ojo, y relamiéndose los labios como si probase algo dulce.
–Y bien, ¿qué? Después…
–Por ella se ha pasado al otro partido. Cuando un hombre se enamora, es como una suela que se pone en remojo para doblarla en seguida del modo que se quiere.
Taras se puso a reflexionar profundamente. Recordó que la influencia de una débil mujer era grande; que esta influencia había ya perdido a muchos hombres valerosos, y que la naturaleza de su hijo era frágil por este lado.
Taras permanecía inmóvil, como clavado en su puesto.
–Escuche, señor; yo lo contaré todo al noble caballero –dijo el judío. Cuando oí el ruido de esta mañana, cuando vi que se entraba en la ciudad, llevé conmigo, por lo que pudiese suceder, una sarta de perlas, pues hay señoritas en la ciudad, y si hay señoritas en la ciudad, me dije a mí mismo, comprarán mis perlas, aunque no tengan qué comer. Tan luego como me dejó libre la gente del oficial polaco, me dirigí corriendo a casa del vaivoda para vender mis perlas. Una criada tártara me lo ha explicado todo, y me ha dicho que la boda se verificará cuando sean arrojados de aquí los zaporogos. El señor Andrés ha prometido arrojar a los zaporogos.
–¿Y no has muerto en el acto a ese hijo del diablo? –exclamó Bulba.–¿Por qué matarle? Se ha pasado voluntariamente. ¿En dónde está la falta del hombre? Él se ha ido a donde se encontraba mejor.
–¿Y tú mismo le has visto?
–Como le veo a usted ahora. ¡Qué soberbio guerrero! Es más hermoso que todos los demonios. ¡Que Dios le conserve la salud! Me ha reconocido al instante, al acercarme, me ha dicho…
–¿Qué es lo que te ha dicho?
–Me ha dicho, es decir, ha empezado por hacerme una seña con los dedos, y luego me ha dicho: «¡Yankel!» y yo le he contestado: «¡Señor Andrés!» y él repitió: «Yankel, di a mi padre, a mi hermano, a los cosacos, a los zaporogos, que mi padre no es ya mi padre, que mi hermano no es ya mi hermano, que mis camaradas no son ya mis camaradas, y que quiero batirme contra ellos, contra todos ellos».
–¡Mientes, judas! –exclamó Taras fuera de sí–mientes, perro. Tú has crucificado a Cristo, hombre maldito de Dios; yo te mataré, Satanás. Vete, si no quieres quedar muerto enseguida.
Al decir esto, Taras sacó su sable. Yankel, espantado, echó a correr con toda la velocidad de sus secas y largas piernas, y corrió largo tiempo, sin volver la cabeza, a través de los carros de los kozakos y después a campo traviesa, a pesar de que Taras no le perseguía, reflexionando que era indigno de él abandonarse a su cólera contra el desventurado judío.
Bulba recordó entonces que en la noche pasada había visto a su hijo atravesar el tabor en compañía de una mujer. Inclinó su cabeza gris, y, sin embargo, no quería creer que se hubiese cometido una acción tan infame, y que su propio hijo hubiese podido vender su religión y su alma.
Por fin, llevó su polk al sitio que se le había designado, detrás del único bosque que los cosacos habían dejado sin quemar. Entre tanto, los zaporogos de a pie y de a caballo se ponían en marcha en dirección a las tres puertas de la ciudad. Los diferentes koureni que componían el ejército desfilaban el uno detrás del otro. Sólo faltaba el kouren de Péreiaslav; los kozakos que lo componían habían bebido la noche precedente todo lo que debían beber en su vida, y por esta causa el uno había despertado atado en manos de los enemigos, el otro había pasado dormido de la vida a la muerte, y su mismo ataman, Jlib, se encontró completamente desnudo en medio del campamento polaco.En la ciudad notaron el movimiento de los kozakos; todos sus habitantes corrieron a las murallas, y un cuadro animado se presentó a los ojos de los zaporogos. Los caballeros polacos, rivalizando mutuamente en ricos trajes, ocupaban la muralla.
Sus cascos de cobre, adornados de plumas blancas como las del cisne, y bañados por el sol, despedían brillantes resplandores; otros llevaban pequeñas gorras de color de rosa o azules, inclinadas hacia la oreja, y caftanes con mangas, flotantes, bordados de oro y de seda. Sus armas, que compraban a precios muy subidos, estaban, como todo su traje, cargados de caprichosos adornos. El coronel de la ciudad de Boudjak, con gorra encarnada y oro, se destacaba altivo, en primera fila; de estatura más elevada y más grueso que los otros, se hallaba aprisionado en su rico caftán. Más lejos, junto a una puerta lateral, estaba de pie otro coronel, hombre de baja estatura y flaco.
Sus vivaces ojillos lanzaban miradas penetrantes bajo sus espesas cejas. Se volvía con presteza designando los puestos con su afilada mano y dando órdenes; se veía que, a pesar de su raquítico aspecto, era todo un militar. Junto a él había un oficial largo y delicado, ornado su encendido rostro de poblados bigotes. Este señor era aficionado a los festines y al aguamiel espirituosa. A sus espaldas estaban agrupados una multitud de hidalgüelos que se habían armado, los unos a costa suya y los otros a expensas de la Corona, o con ayuda del dinero de los judíos a los cuales habían empeñado cuanto contenían los castillejos de sus padres. Además, había una multitud de esos clientes parásitos que los senadores llevaban consigo para formar cortejo, que la víspera, robaban del buffet o de la mesa alguna copa de plata, y al día siguiente montaban en el pescante de los coches para servir de aurigas.
Las filas de los kozakos permanecían silenciosas delante de las murallas; ninguno de ellos llevaba oro en sus vestidos; solamente se veían brillar los metales preciosos en algunos puñales, sables o en algunas culatas de los mosquetes. Los kozakos no eran aficionados a vestirse ricamente para entrar en batalla; sus caftanes y sus armaduras eran sencillísimos, y en todos los escuadrones no se veían más que largas filas de gorras negras con la punta roja. Dos kozakos salieron de las filas de los zaporogos. El uno era muy joven, el otro tenía un poco más de edad: ambos poseían, según su modo de decir, buenos dientes para morder, no solamente con palabras sino con obras.
Llamábanse Okhrim Nach y Mikita Golokopitenko. Démid Popovitch les siguió; era éste un viejo kozako que frecuentaba hacia tiempo la sich, que había llegado hasta los muros de Andrinópolis, y que había sufrido muchos contratiempos en su vida. Una vez, salvándose de un incendio, volvió a la sich con la cabeza embreada, enteramente ennegrecida, y los cabellos quemados; pero después de esta aventura tuvo tiempo para rehacerse y engordó: sus largos y espesos cabellos rodeaban su oreja, y sus bigotes habían vuelto a brotar negros y espesos. Popovitch tenía fama por su lengua bien afilada.
–Todo el ejército de ustedes tiene joupans rojos –dijo– pero quisiera saber si el valor del ejército es también rojo.
–Esperen –exclamó desde arriba el obeso coronel– voy a agarrotarles a todos. Ríndanse, esclavos, entreguen sus mosquetes y sus caballos. ¿Han visto cómo he agarrotado ya a los suyos? Que se conduzca a los prisioneros al parapeto.
Y se condujo a los zaporogos maniatados a dicho punto. Al frente de ellos marcaba su ataman Jlib, desnudo completamente, en el estado que le habían preso, llevando la cabeza baja, avergonzado de su desnudez y de que hubiese sido sorprendido durmiendo, como un perro.
–No te aflijas, Jlib, nosotros te libertaremos –gritáronle desde abajo los kozakos.
–No te aflijas, amigo –añadió el ataman Borodaty– no es culpa tuya si te han pescado en cueros, eso puede suceder a cualquiera. Ellos son los desvergonzados, que te exponen ignominiosamente sin haber cubierto, por decencia, tu desnudez.
–Parece que no son ustedes valientes sino cuando tienen que habérselas con gente dormida –dijo Golokopitenko mirando al parapeto.
–Esperen, esperen; nosotros les cortaremos esos mechones de pelo le respondieron desde arriba.
–Quisiera ver de qué modo nos lo cortarán –decía Popovitch caracoleando delante de ellos montado en su caballo; y luego añadió, mirando a los suyos: Pero tal vez los polacos dicen la verdad si aquel gordinflón les conduce, no corren ningún peligro.
–¿Por qué crees tú que no corre ningún peligro? –preguntaron los kozakos, seguros anticipadamente de que Popovitch iba a soltar un chiste.
–Porque todo el ejército puede ocultarse detrás de él, y sería en extremo difícil alcanzar a alguno con la lanza más allá de su barriga.
Los kozakos se echaron a reír, y largo tiempo después muchos de ellos meneaban aún la cabeza, repitiendo:
–¡Ese diablo de Popovitch! si le ocurre soltar un chiste a alguno, entonces…
–¡Retrocedan, retrocedan! –exclamó el kochevoi
Como parecía que los polacos no querían sufrir semejante bravata, el coronel hizo un signo con la mano. En efecto, apenas se habían retirado los kozakos, resonó desde lo alto del parapeto una descarga de mosquetería. En la ciudad hubo un gran movimiento; el anciano vaivoda apareció, montado en su caballo. Se abrieron las puertas, y el ejército polaco salió. A la vanguardia marchaban los húsares, perfectamente alineados; luego los coraceros con las lanzas, con sus cascos de cobre; detrás cabalgaban los más ricos nobles, vestidos cada uno según su capricho; no querían mezclarse con los soldados, y el que no tenía algún mando se adelantaba solo a la cabeza de su gente; después venían otras filas, después el oficial delicado, luego otras filas todavía, detrás el coronel grueso, y el último que salió de la ciudad fue el coronel seco y flaco.
–Impídanles, impídanles que se formen exclamó el kochevoi. Que todos los koureni ataquen a la vez. Abandónenles las otras puertas. Que el kouren de Titareff ataque por su lado, y el kouren de Diadkoff por el suyo. Koukoubenko y Palivoda, caigan sobre ellos por la espalda; divídanlos, confúndanlos.

Y los kozakos atacaron por todas partes; rompieron las filas polacas, las revolvieron y se mezclaron con los soldados sin darles tiempo de disparar sus mosquetes; sólo se hacía uso de los sables y de las lanzas. En este zafarrancho, todos tuvieron ocasión de darse a conocer: Démid Popovitch mató a tres infantes y derribó a dos hidalgos de sus caballos, diciendo:
–Buenos caballos, hace tiempo que deseaba unos como éstos.
Y los persiguió en la llanura, gritando a los otros kozakos que los detuviesen; después se volvió a la refriega, atacó a los caballeros que había desmontado, mató a uno de ellos, echó su arkan al cuello del otro, y le arrastró a través de la campiña, después de quitarle su sable de rico puño y su bolsa llena de ducados. Kobita, buen kozako, todavía joven, vino a las manos con un polaco de los más valientes, y por largo tiempo combatieron cuerpo a cuerpo. Kobita triunfó por fin, hiriendo al polaco en el pecho con un cuchillo turco; pero esto no le salvó, pues una bala todavía caliente le tocó en la sien. El polaco más noble, el más hermoso de los caballeros, descendiente de príncipes desde la más remota antigüedad, había acabado así con él. Jinete en un vigoroso caballo bayo claro, llevaba por todas partes la destrucción, y se había distinguido ya con mil proezas. Había muerto a sablazos a dos zaporogos, tumbado a un buen kozako, Fedor de Kory, traspasándole con su lanza después de derribar a su alazán de un pistoletazo, y por fin mató a Kobita.
–Con ese me gustaría medir mis fuerzas exclamó el ataman del kouren de Nésamaï koff, Koukoubenko.Y espoleando a su caballo, se lanzó sobre el polaco, gritando con tan estentórea voz, que todos los que se encontraban cerca de él se estremecieron involuntariamente. El polaco quiso volver su caballo para hacer frente a su nuevo enemigo, pero el animal no le obedeció; espantado por aquel terrible grito, dio un salto de lado, y Koukoubenko pudo disparar su mosquete al polaco que cayó del caballo, herido en la espalda. Ni aun entonces se rindió el valiente polaco: procuró herir a su enemigo; pero su débil mano dejó caer el sable. Koukoubenko tomó con ambas manos su pesada espada, hundiéndole la punta en sus pálidos labios; el arma le rompió los dientes, le cortó la lengua, le atravesó las vértebras del cuello y penetró profundamente en tierra en donde le clavó para no volver a levantarse. La rosada sangre brotó de la herida, esa sangre noble, y le tiñó su caftán amarillo bordado de oro. Koukoubenko se alejó del cadáver, y se lanzó con los suyos hacia otro punto.
–¿Cómo puede dejarse ahí una tan rica armadura sin recogerla? –dijo el ataman del kouren de Oumane, Borodaty.
Y dejó a su gente para dirigirse al sitio en donde yacía el inanimado cuerpo del caballero.
–He dado muerte con mis propias manos a siete nobles, pero no he encontrado ninguno que llevase una armadura tan rica.
Y Borodaty, arrastrado por la codicia, se bajó para adueñarse de aquel rico despojo. Primeramente quitóle su puñal turco adornado con piedras preciosas; después su bolsa llena de ducados; le desató del cuello una bolsita que contenía, envuelto en fino lienzo, un rizo de cabello dado por una joven como prenda de amor. Borodaty no oyó que el oficial de la nariz colorada, el mismo a quien ya había derribado de su caballo después de darle una cuchillada en el rostro, se dirigía sobre él por la espalda. El oficial levantó su sable y asestó un terrible mandoble a su cuello inclinado. El amor al botín no había conducido a buen fin al ataman Borodaty. Su robusta cabeza rodó a un lado y su cuerpo a otro, rociando la hierba con su sangre. Apenas el vencedor había agarrado por sus espesos cabellos la cabeza del ataman para colgarla de su arzón, cuando se levantó un vengador.
Semejante al gavilán que, después de trazar círculos con sus poderosas alas, se detiene de repente, queda inmóvil en el aire, y cae como la flecha sobre la codorniz que canta en los trigos cerca del camino, el hijo de Taras, Eustaquio, se lanzó sobre el oficial polaco echándole su lazo alrededor del cuello.
El semblante colorado del oficial aumentó de color al apretarle la garganta el nudo corredizo. Con mano convulsa empuñó su pistola, pero no pudo dirigirla, y la bala fue a perderse en la llanura. Eustaquio desató de la silla del polaco una cuerda de seda de que se servía para atar a los prisioneros, le agarrotó los pies y los brazos, ató el otro extremo de la cuerda al arzón de la silla, y le arrastró a través de los campos, gritando a los kozakos de Oumane que fuesen a tributar los últimos honores a su ataman. Al saber los kozakos de ese kouren que su ataman había muerto, abandonaron el combate para hacerse cargo del cadáver, y se concertaron para saber a quién era preciso poner en su lugar.
–Pero, ¿de qué sirven los consejos? –dijeron por fin– es imposible elegir un kourennoi mejor que Eustaquio Bulba. Es verdad que es más joven que todos nosotros; pero tiene talento y buen sentido como un viejo.
Eustaquio se quitó su gorra, dio las gracias a sus compañeros por el honor que le dispensaban, pero sin dar por pretexto para rehusarlo ni la juventud ni la falta de experiencia, pues en tiempo de guerra no es permitido vacilar. Enseguida condujo a sus tropas contra el enemigo, y les probó lo acertado de su elección. Los polacos conocieron que el asunto se complicaba, y retrocedieron atravesando la llanura para reunirse al otro lado. El pequeño coronel hizo seña a una tropa de cuatrocientos hombres que estaba de reserva junto a la puerta de la ciudad, e hicieron una descarga de mosquetería contra los kozakos; pero las balas alcanzaron a pocos hombres: algunas tocaron a los bueyes del ejército que miraban estúpidamente la refriega. Espantados, esos animales mugieron, se echaron sobre el tabor de los cosacos, rompieron los carros y pisotearon a mucha gente; pero Taras, en este momento, arrojándose con su polk de la emboscada en donde se había apostado, les cortó el paso, haciendo que sus hombres gritasen con toda la fuerza de sus pulmones. Entonces, desatinada la bueyada, se volvió hacia los regimientos polacos introduciendo el desorden entre ellos.
–¡Mil gracias, bueyes –gritaron los zaporogos– nos habéis prestado un gran servicio durante la marcha, y ahora nos servís en la batalla!

Los kozakos se precipitaron de nuevo sobre el enemigo. Sucumbieron muchos polacos, y se distinguieron muchos kozakos, entre ellos Metelitza, Chilo, los dos Pisarenko y Vovtousenko. Los polacos, viéndose estrechados por todas partes, alzaron su bandera en señal de replegarse, y empezaron a gritar para que se les abriesen las puertas de la ciudad. Las ferradas puertas giraron sobre sus goznes y recibieron a sus fugitivos caballeros, molidos, cubiertos de polvo, como el aprisco recibe las ovejas. Algunos zaporogos querían perseguirles hasta dentro de la ciudad, pero Eustaquio detuvo a los suyos diciéndoles:
–Aléjense, señores hermanos, aléjense de las murallas, pues no es bueno acercarse a ellas.
El joven tenía razón, pues en aquel mismo instante resonó de lo alto de las murallas una descarga general. El kochevoi se acercó para felicitar a Eustaquio.
–Ese ataman es aún muy joven, pero conduce a sus huestes como un jefe encanecido en el mando.
El viejo Taras Bulba volvió la cabeza para ver quién era el novel ataman, y vio a su hijo Eustaquio a la cabeza del kouren de Oumane, con la gorra sobre la oreja, y la maza de ataman en la diestra.
–¡Miren el pícaro! –se dijo lleno de satisfacción.
Y dio las gracias a todos los kozakos de Oumane por el honor dispensado a su hijo.
Los kozakos volvieron grupas hasta su labor; los polacos aparecieron de nuevo sobre el parapeto, pero esta vez sus ricos joupans estaban rotos, manchados de sangre y de polvo.
–¡Hola! ¿Se han curado ya las heridas? Les gritaron los zaporogos.
–¡Esperen! ¡Esperen! –respondió desde lo alto el coronel gordo agitando una cuerda con sus manos.
Y durante algún tiempo, los dos bandos se dirigían injurias y amenazas.Por fin se separaron. Los unos se retiraron a descansar de las fatigas del combate, y los otros fueron a ponerse tierra en sus heridas haciendo vendajes de los ricos vestidos que habían quitado a los muertos. Los que habían conservado más fuerzas se ocuparon en reunir los cadáveres de sus camaradas y tributarles los últimos honores. Con sus espadas y sus lanzas abrieron zanjas, de las que extraían la tierra en los paños de sus vestidos, y en ellas depositaron cuidadosamente los cuerpos de los kozakos, cubriéndolos de tierra fresca para librarlos de la voracidad de las aves carnívoras.
Los cadáveres de los polacos fueron atados de diez en diez a la cola de los caballos, que los zaporogos lanzaron hacia la llanura, ahuyentándolos a latigazos. Los caballos, furiosos, corrieron veloces por largo tiempo a través de los campos, arrastrando los cadáveres ensangrentados que rodaban y chocaban en el polvo.Llegada la noche, todos los koureni se sentaron formando círculo y empezaron a hablar de los altos hechos del día. Así estuvieron largo tiempo en vela. El viejo Taras se acostó más tarde que los otros; no comprendía por qué Andrés no se había presentado entre los combatientes. ¿Había tenido Judas vergüenza de batirse contra sus hermanos? ¿O bien el judío le había engañado, y Andrés era prisionero? Pero Taras se acordó que el corazón de Andrés había sido siempre accesible a las seducciones de las mujeres, y en su desesperación maldijo a la polaca que perdiera a su hijo, jurando que se vengaría; juramento que hubiera cumplido sin que la hermosura de esa mujer le hubiese conmovido; la hubiera arrastrado por sus abundosos cabellos a través del campamento de los kozakos; hubiera magullado y manchado sus bellas espaldas de nítida blancura, y hubiera hecho trizas su hermoso cuerpo. Pero el mismo Bulba ignoraba lo que Dios le preparaba para el día siguiente. Concluyó por dormirse, mientras que el centinela vigilante y sobrio se mantuvo toda la noche junto al fuego, mirando con atención a todos lados en las tinieblas.

CAPÍTULO VIII
El sol no había llegado aún a la mitad de su carrera en el cielo, cuando los zaporogos se reunieron en asamblea. De la sich había llegado la terrible noticia de que los tártaros, durante la ausencia de los kozakos, la habían saqueado enteramente, habiendo desenterrado el tesoro que estos guardaban misteriosamente; que habían sacrificado o hecho prisioneros a cuantos quedaran allí, y que, llevándose todos los rebaños y los caballos padres, habían marchado en línea recta a Perekop. Un solo kozako, Máximo Golodoukha, se había escapado en el camino de mano de los tártaros; había dado de puñaladas al mirza, apoderándose de su saco lleno de cequíes, y en un caballo tártaro y vestidos tártaros, se sustrajo a las pesquisas con una carrera de dos días y dos noches. El caballo que montaba murió reventado; tomó otro y le cupo la misma suerte, y en un tercero llegó por fin al campamento de los zaporogos, habiendo sabido por el camino que estaban sitiando a Doubno. Sólo pudo noticiar la desgracia que había acaecido; pero, ¿cómo había sucedido esta desgracia? Los kozakos que quedaron en la sich, ¿se habían emborrachado tal vez, según costumbre de los zaporogos, cayendo prisioneros durante su embriaguez? ¿Cómo los tártaros habían descubierto el lugar en donde estaba enterrado el tesoro del ejército? A nada de esto pudo contestar. El kozako estaba molido de cansancio; había llegado hinchado, quemado el rostro por el viento, y cayó al suelo durmiéndose profundamente.
En semejante caso, era costumbre de los zaporogos lanzarse en persecución de los ladrones y procurar cortarles el paso, pues de otro modo los prisioneros podían ser conducidos a los depósitos del Asia Mayor, a Esmirna, a la isla de Creta, y Dios sabe en qué sitios se hubieran visto las cabezas de larga trenza de los zaporogos. He aquí explicado por qué se habían reunido los kozakos en asamblea. Todos, sin distinción, estaban de pie, con la cabeza cubierta, pues no se habían reunido para recibir una orden de su ataman sino para tratar como iguales entre ellos.
–¡Que los ancianos den primero sus consejos! –gritó uno entre la multitud.
–¡Que el kochevoi de su consejo! –decían los otros.
Y él kochevoi, descubriéndose la cabeza, no ya como jefe de los kozakos, sino como su compañero, les dio las gracias por el honor que le hacían y les dijo:
–Hay entre nosotros hombres que son más viejos que yo y que tienen más experiencia para dar consejos; pero ya que ustedes me han escogido para que hable primero, he aquí mi opinión: compañeros, pongámonos, sin pérdida de tiempo, en persecución de los tártaros, pues ya saben ustedes lo que son esos hombres. No esperarán nuestra llegada con lo que han robado, sino que lo disiparán enseguida, sin dejar rastro alguno. He aquí, pues, mi consejo: ¡en marcha! Bastante nos hemos paseado ya por aquí; los polacos saben lo que son los kozakos. Hemos vengado a la religión tanto como nos ha sido posible; respecto al botín, poca cosa se puede esperar de un pueblo hambriento como ellos, Así, pues, mi consejo es que partamos.
–¡Partamos!
Esta palabra resonó en los koureni de los zaporogos; pero no fue del agrado de Taras Bulba que se inclinó frunciendo sus cejas grises, semejantes a los zarzales que crecen en las peladas vertientes de una montaña cuyas cimas están blanqueadas por la erizada escarcha del norte.
–No, kochevoi –dijo– tu consejo no vale nada. No hablas como es debido. Parece que olvidas que los hombres que nos han arrebatado los polacos quedan prisioneros. ¿Quieres, pues, que dejemos de respetar la primera de las santas leyes de la fraternidad; que abandonemos a nuestros compañeros para que los desuellen vivos, o bien que, después de descuartizar sus cuerpos, se paseen sus trozos por las ciudades y campos como lo han hecho con el hetman, y los mejores caballeros de la Ucrania? Y no es eso solo: ¿no han insultado bastante a todo lo que hay de más santo? ¿Qué somos, pues?, se lo pregunto a todos. ¿Qué kozako es aquel que no acude en auxilio de su compañero, que le deja perecer como un perro en tierra extranjera? Si han llegado las cosas hasta el extremo de que nadie estime en lo que vale el honor kozako, y si hay quien permite que se le escupa en su bigote gris, o se le insulte con ultrajantes frases, por lo que a mí toca no se me insultará. Me quedo solo.
Todos los zaporogos que le oyeron quedaron conmovidos.
–Pero, ¿has olvidado, valiente polkovnik –dijo entonces el kochevoi– que los tártaros tienen también en su poder compañeros nuestros, y que si no les libertamos ahora, será su vida vendida a los paganos por una eterna esclavitud, peor que la muerte más cruel? ¿Has olvidado, pues, que se llevan todo nuestro tesoro, adquirido a costa de sangre cristiana?
Todos los kozakos quedaron pensativos, no sabiendo qué contestar. Ninguno de ellos quería merecer una mala fama. Entonces se adelantó el más anciano en años del ejército zaporogo, Kassian Bovdug, muy venerado por todos los kozakos. Había sido elegido por dos veces kochevoi, y también en la guerra era un buen kozako; pero había envejecido, y hacía mucho tiempo que no salía a campaña, absteniéndose de dar consejos; lo que más le agradaba era quedarse tendido de costado junto a los grupos de los kozakos, escuchando las narraciones de las aventuras de otro tiempo y de las campañas de sus jóvenes compañeros. Jamás se inmiscuía en sus discusiones, pero los escuchaba en silencio chafando con su dedo pulgar la ceniza de su corta pipa, que no separaba nunca de sus labios, y permanecía largo tiempo recostado, con los párpados a medio cerrar, de modo que sus amigos ignoraban si estaba adormecido o si escuchaba aún. Durante las campañas guardaba la casa; sin embargo, esta vez el anciano se dejó tomar; y haciendo el gesto de decisión propio de los kozakos, dijo:
–¡Gracias a Dios que voy con ustedes! Tal vez seré aún útil a la caballería kozaka.
Cuando el anciano Kassian Bovdug apareció ante la asamblea, todos los kozakos callaron, pues hacía mucho tiempo que no habían oído una palabra de su boca; todos querían saber lo que iba a decir.
–Señores hermanos –empezó diciendo– ha llegado mi vez de decir una palabra, niños, escuchen al anciano. El kochevoi ha hablado bien, y como jefe del ejército kozako, cuya obligación es velar por él y conservar su tesoro, no podía decir nada más prudente; ése es mi primer discurso; y ahora escuchen lo que dirá mi segundo discurso. El polkovnik Taras ha dicho una gran verdad; ¡que Dios le dé una larga vida, y que haya muchos polkovniks, como él en la Ucrania! El primer deber y el primer honor del kozako es observar la fraternidad. Durante mi dilatada vida, no he oído decir, señores hermanos, que un kozako haya abandonado o vendido jamás de manera alguna a su compañero y estos y los otros son nuestros compañeros; que sean pocos, que sean muchos, todos son nuestros hermanos. Los que aman a los kozakos que los tártaros han hecho prisioneros, que vayan en persecución de los tártaros; y los que aman a los kozakos que han caído en poder de los polacos, y que no quieren abandonar la buena causa, que se queden aquí. En cumplimiento de su deber, el kochevoi conducirá a la mitad de nosotros en persecución de los tártaros, y la otra mitad escogerá un ataman que la mande. Y si quieren creer a una cabeza cana, ninguno más a propósito para esto que Taras Bulba. No hay uno solo entre nosotros que le iguale en virtudes guerreras.

Después de esto Bovdug calló; y todos los kozakos se regocijaron por haberles el anciano puesto en buen camino. Todos tiraron las gorras al aire, gritando:
–¡Gracias, padre! Ha callado, ha callado por largo tiempo, pero ha hablado por fin. No en vano decía en el momento de ponerse en campaña, que sería útil a la caballería kozaka; y, así ha sucedido.
–¡Y bien! ¿Consienten en eso? –preguntó el kochevoi.
–¡Consentimos todos! –gritaron los kozakos.
–¡Así, pues, la asamblea queda terminada! –gritaron los kozakos.
–¡Muchachos! Escuchen ahora la orden militar –dijo el koichevoi.
Se adelantó, se puso su gorra, y todos los zaporogos se la quitaron permaneciendo con la cabeza descubierta y los ojos bajos, como hacían siempre los kozakos cuando un anciano se disponía a hablar.
–Ahora, señores hermanos, formen dos grupos; el que quiera partir que pase a la derecha, y el que quiera quedarse a la izquierda. A donde vaya la mayor parte de los kozakos de un kouren, los otros les seguirán; pero si el menor número persistiese en quedarse, se incorporará a otros koureni.
Y los kozakos empezaron a pasar, unos a derecha, y otros a izquierda. Cuando la mayor parte de un kouren pasaba a un lado, el ataman del kouren pasaba también; pero cuando era la menor parte, se incorporaba a los otros koureni. Y a menudo, faltaba poco para que los dos grupos fuesen iguales.
Entre los que quisieron quedarse, había casi todo el kouren de Nesamaï koff, más de la mitad del de Poporitcheff, todo el de Oumane, todo el de Kaneff, más de la mitad del de Steblikoff y otro tanto del de Fimocheff. Los que quedaban prefirieron ir en persecución de los tártaros. En uno y otro grupo se encontraban buenos, y valientes kozakos.
Entre los que se decidieron por ir en persecución de los tártaros, estaba Tcherevety, el anciano cosaco Pokotipolé y Lémich, y Procopovitch, y Choma. Démid Popovitch se les había incorporado, pues era un cosaco de carácter turbulento y no podía permanecer largo tiempo en un mismo sitio; habiendo medido sus fuerzas con los polacos, tuvo deseos de medirlas con los tártaros. Los atamanes de los koureni eran Nostugan, Pokrychka, Nevynisky; y varios otros famosos y valientes kozakos entraron en deseos de probar su sable y sus poderosos brazos en una lucha con los tártaros.

Entre los que quisieron quedarse, había también valientes y animosos kozakos tales como los atamanes Demytrovitch, Koukoubenko, Vertichvist, Balan, Boulkenko, Eustaquio. También había con ellos varios otros ilustres y poderosos kozakos: Vovtousenko, Tchenitchenko, Stepan Gouska, Ochrim Gouska, Mikola Gousty, Zadorojny, Metelitza, Ivan Zakroutygouba, Mosy Chilo, Degtarenko, Sydorenko, Pisarenko, luego un segundo Pisarenko y otro Pisarenko, y muchos más. Todos habían corrido mucho a pie y a caballo, habiendo visto las riberas de la Anatolia, las estepas saladas de Crimea, todos los ríos grandes y pequeños tributarlos del Dnipro, todas las ensenadas e islas de este río. Habían estado en Moldavia, Iliria y Turquía y surcado el mar Negro de uno a otro extremo con sus bateles de dos timones; habían embestido con cincuenta bateles de frente los más ricos y poderosos buques; habían echado a pique un considerable número de galeras turcas, y, en fin habían quemado mucha pólvora en su vida. En más de una ocasión habían desgarrado preciosas telas de Damasco para hacerse medias con ellas, y más de una vez habían llenado de cequíes de oro puro los anchos bolsillos de sus pantalones. Incalculables eran las riquezas que habían disipado en beber y divertirse, y que hubieran bastado para la existencia de cualquier otro hombre. Todo lo habían gastado a lo kozako, festejando a todo el mundo, y alquilando músicos para hacer bailar al universo entero.
Aun en aquel entonces, pocos eran los que no tuviesen algún tesoro, copas y vasos de plata, broches y joyas escondidas bajo los juncos de las islas del Dnipro, para que los tártaros no pudiesen encontrarlas, si, por desgracia, llegaban a caer sobre la sich; cosa bien difícil, porque su mismo dueño empezaba a olvidar el sitio en donde lo había escondido. Tales eran los kozakos que habían querido quedarse para vengar en los polacos a sus fieles compañeros y a la religión de Cristo. El viejo kozako Bovdug prefirió quedarse con ellos diciendo:
–El peso de los años no me permite que vaya en persecución de los tártaros; pero aquí hay un puesto en donde puedo morir como un kozako. Desde mucho tiempo he pedido a Dios que, cuando deba terminar mi existencia, que sea en una guerra por la santa causa cristiana. Dios me ha oído, pues en ninguna parte pudiera recibir la muerte con más gusto que aquí.

Cuando se hubieron dividido y formado en dos filas, por kouren, el kochevoi pasó entre ellas y dijo:
–¡Y bien, señores hermanos! ¿La una mitad está contenta de la otra?
–Todos estamos contentos, padre –contestaron los kozakos.
–Abrácense pues y despídanse, pues sabe Dios si volverán a verse en esta vida. Obedezcan a su ataman y hagan lo que deban, lo que saben que ordena el honor kozako.
Y todos los kozakos se abrazaron recíprocamente empezando los dos atamans; después de atusarse sus bigotes grises, se dieron un beso en cada mejilla; luego, estrechándose las manos con fuerza, quisieron preguntarse el uno al otro:
–Y bien, señor hermano, ¿volveremos a vernos o no?
Pero guardaron silencio, y las dos cabezas grises se inclinaron pensativas.
Y todos los kozakos, hasta el último, se despidieron, sabiendo que tanto los unos como los otros tenían mucho que hacer. Pero resolvieron no separarse en aquel instante, y esperar la oscuridad de la noche para que el enemigo no viese la disminución del ejército. Hecho esto, cada kouren se formó en un grupo para comer. Cumplida esta necesidad, todos los que debían ponerse en marcha se acostaron durmiendo un largo y profundo sueño, como si hubiesen presentido que era el último de que disfrutarían con tanta libertad. Durmieron hasta la puesta del sol; y cuando la noche empezó a extender su negro manto se pusieron a untar sus carros. Cuando todo estuvo dispuesto para la partida, enviaron los bagajes delante, siguiendo después ellos detrás de los carros no sin haber saludado otra vez a sus compañeros con sus gorras; la caballería marchando ordenadamente sin gritar y sin que los caballos relinchasen, seguía a la infantería, y pronto desaparecieron en la sombra. Solamente los pasos de los caballos en lontananza y alguna que otra vez el ruido de una rueda mal untada que rechinaba sobre el eje. Durante largo tiempo, los zaporogos que habían quedado delante de la ciudad les hicieron señas con la mano, a pesar de haberles perdido ya de vista; y cuando volvieron a su campamento, cuando vieron, a la tenue claridad de las estrellas, que faltaban la mitad de los carros, y un número igual de sus hermanos, se les oprimió el corazón, y quedaron pensativos involuntariamente, inclinando al suelo sus turbulentas cabezas.
Taras no pudo menos de observar que, en las melancólicas filas de los kozako, la tristeza, poco conveniente a los valientes, empezaba a abatir poco a poco todas las cabezas, pero el viejo kozako guardaba silencio, quería darles tiempo de acostumbrarse al pesar que les causaba la marcha de sus compañeros, y, sin embargo, se preparaba en secreto para despertarles de repente con el ¡hurra! del kozako, para reanimar con un nuevo poder el temple de su alma. La raza eslava, grande y fuerte, se distingue de las otras razas, como el mar profundo de los humildes ríos. Cuando el huracán estalla, se vuelve atronadora y rugiente, levanta gigantescas olas, lo cual no pueden hacer los grandes ríos; pero cuando reina la calma, el mar, más sereno que los ríos de rápida corriente, extiende su inmensa sábana de cristal, eterno deleite de los ojos.
Taras mandó a sus criados que desembalaran uno de los carros, que estaba apartado de los otros. Era el más grande y más pesado de todo el campamento kozako; sus fuertes ruedas estaban reforzadas por dobles aros de hierro; una enorme carga ocupaba dicho vehículo, cubierto con una alfombra y con gruesas pieles de buey, y fuertemente atado con cuerdas embreadas. Este carro contenía todos los pellejos y barriles del buen vino añejo que se conservaba desde mucho tiempo en las bodegas de Taras, el cual se había reservado este pesado armatoste para el caso solemne en que, si llegaba un momento de crisis y si se presentaba un caso digno de ser transmitido a la posteridad, cada kozako, sin exceptuar a ninguno, pudiese beber un trago de este vino precioso, a fin de que, en este supremo instante, se despertase en todos ellos un gran sentimiento también. Por orden del polkovnik, los criados se dirigieron apresuradamente al carro, cortaron las ruedas, quitaron las pesadas pieles de buey, y bajaron los pellejos y los barriles.
–Beban todos –dijo Bulba– todos cuantos son, sírvanse de sus vasijas, de copas, cántara para abrevar los caballos, un guante o una gorra, o bien de sus dos manos.
Y todos los kozakos presentaron el uno una copa, el otro la cántara que le servía de abrevadero de su caballo; éste un guante, aquel una gorra, y otros en fin presentaron sus dos manos juntas. Los criados de Taras pasaban entre las filas, repartiendo el contenido de los pellejos y barriles; pero Taras ordenó que nadie bebiese antes de que él hiciese señal de beber todos de un solo trago. Veíase que Taras tenía algo que decir. Sabía éste perfectamente que por muy bueno que sea el vino añejo, y muy capaz de fortalecer el corazón del hombre, si se le añade una palabra bien dicha, esta dobla la fuerza del vino y del corazón.
–Señores hermanos –dijo Taras Bulba– les hago este obsequio, no para darles las gracias por el honor de haberme hecho ataman, por muy grande que sea este honor, ni para honrar la despedida de nuestros compañeros; no, una y otra cosa serían más adecuadas en otro tiempo que en el presente. Tenemos ante nosotros una fatigosa tarea, que reclama todo el valor kozako. Bebamos, pues, compañeros, bebamos de un solo trago; primeramente y ante todo por la santa religión ortodoxa, porque llegue un día en que la misma santa religión se extienda por todos los ámbitos del planeta que habitamos, y que todos los paganos entren en el gremio de la iglesia de Cristo. Bebamos al mismo tiempo por la sich; que se conserve enhiesta largos años para exterminio de los paganos, a fin de que todos los años salgan de ella multitud de héroes más grandes los unos que los otros; y bebamos al mismo tiempo por nuestra propia gloria, a fin de que nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos digan que en otro tiempo hubo kozakos que no deshonraron a la fraternidad, ni abandonaron a sus compañeros. Así, pues, ¡por la religión, señores hermanos, por la religión!
–¡Por la religión! –gritaron con toda la fuerza de sus pulmones todos los que formaban las filas más próximas.
–¡Por la religión! –repitieron los más apartados; y jóvenes y viejos, todos los kozakos, bebieron por la religión.
–¡Por la sich! –dijo Taras, alzando cuanto pudo su copa encima de su cabeza.
–¡Por la setch! –respondieron las filas vecinas.
–¡Por la sich! –repitieron con voz sorda los viejos kozakos, atusándose sus bigotes grises.
Y agitándose como los halcones cuando sacuden sus alas, los jóvenes kozakos dijeron:
–¡Por la sich!
Y la llanura oyó repetir en lontananza el brindis de los kozakos.
–Ahora el último trago, compañeros. Por la gloria, y por todos los cristianos que viven en este mundo.

Y todos los kozakos bebieron otro trago por la gloria, y por todos los cristianos que viven en el mundo. Y por largo tiempo se repetía en todas las filas de todos los koureni.
–¡Por todos los cristianos que viven en este mundo!
Las copas estaban ya vacías, y los kozakos continuaban con las manos levantadas. Aunque sus ojos, animados por el vino, brillasen de alegría, sin embargo, estaban meditabundos. En aquel instante no se acordaban ni del botín de guerra, ni de la dicha de encontrar ducados, armas preciosas, vestidos recamados y caballos circasianos; estaban pensativos como las águilas posadas sobre las cimas de las peñascosas montañas, desde donde se distingue a lo lejos extenderse el mar inmenso, con los buques, las galeras, las embarcaciones de toda especie que surcan sus aguas, con sus orillas que desaparecen en lontananza cubiertas de un vaporoso velo y coronadas de ciudades que parecen moscas y de bosques tan bajos como la hierba.
Como águilas, contemplaban los alrededores de la llanura, y su destino que parecía dibujarse en el horizonte. Toda esta llanura, con sus caminos y sus tortuosos senderos, quedará convertida en inmenso osario, se saturará de su sangre kozaka, se llenará de destrozos de carros, de lanzas rotas y de sables quebrados; a lo lejos rodarán cabezas pobladas de espesos cabellos, cuyas trenzas estarán entremezcladas por la sangre cuajada, y cuyos bigotes caerán sobre la barba; las águilas vendrán a picotear en sus ojos. Pero este campo de muerte tan vasto y tan extensamente libre es hermoso. Ni una sola acción heroica debe perecer, y la gloria kozaka no se perderá como un grano de pólvora caído de la cazoleta. Vendrá, vendrá un tocador de bandola, con la barba gris hasta el pecho; o tal vez algún anciano, lleno aún de valor viril, pero de blanca cabeza y de alma inspirada, que dirá de ellos una palabra grave y poderosa; y su nombradía se extenderá por el universo entero, y todo cuanto venga al mundo después hablará de ellos; pues una palabra poderosa se esparce a lo lejos semejante a la campana de bronce en la cual el fundidor ha derramado plata pura y preciosa en gran cantidad, a fin de que la voz sonora llame a todos los cristianos a la santa oración, por las ciudades y pueblos, los castillos y las chozas.

CAPÍTULO IX
Nadie, en la ciudad sitiada, había sospechado que la mitad de los zaporogos hubiesen dejado el campamento para lanzarse en persecución de los tártaros. Desde lo alto de la torre de las Casas Consistoriales, los centinelas colocados allí habían visto desaparecer solamente una parte de los bagajes detrás de los bosques inmediatos; pero pensaron que los kozakos preparaban una emboscada. El ingeniero inglés era de este mismo parecer.
Sin embargo, las palabras del kochevoi no habían sido vanas: el hambre se hacía sentir de nuevo entre los habitantes. La guarnición, según costumbre de los tiempos pasados, no había calculado lo que necesitaba para vivir. Se probó una nueva salida, pero la mitad de los que la intentaron sucumbió bajo los golpes de los kozakos, y la otra mitad fue rechazada hasta la ciudad sin conseguir su objeto. Sin embargo, la salida fue aprovechada por los judíos, pues averiguaron cuanto les importaba saber; esto es, por qué los zaporogos habían partido y hacia qué sitio se dirigían, con qué jefes, con qué koureni, cuántos eran, cuántos quedaron, y qué pensaban hacer. En una palabra, al cabo de algunos minutos se sabía todo en la ciudad. Los coroneles recobraron valor y se prepararon a librar batalla.
Por el movimiento y ruido que se hacía en la ciudad, Taras adivinó sus preparativos y por su parte se preparó también: arregló su tropa, dio órdenes, dividió los koureni en tres cuerpos, y formó con los bagajes una trinchera a su alrededor, especie de combate en que los zaporogos eran invencibles. Mandó que dos koureni se emboscasen cubriendo parte de la llanura de estacas puntiagudas, de armas destrozadas, de astillas de lanzas, en fin, de toda clase de obstáculos, con la idea de aprovechar la primera ocasión para echar en ella a la caballería enemiga. Cuando todo estuvo así dispuesto, dirigió la palabra a los kozakos, no para reanimarles y darles valor, sino porque necesitaba explayar su corazón.
–Señores míos, deseo manifestarles lo que es nuestra fraternidad. Ustedes han sabido por sus padres y abuelos en qué honor tenían todos nuestra tierra. Ella se ha dado a conocer a los griegos; ha tomado piezas de oro a Tzargrad, ha tenido ciudades suntuosas, y templos, y kniaz: kniaz de sangre de la Rus’ , y kniaz de su sangre, pero no católicos herejes. Los paganos lo han robado todo, todo se ha perdido. Sólo nosotros hemos quedado, pero huérfanos, y como una viuda que ha perdido un esposo poderoso; y al par que nosotros, también ha quedado huérfana nuestra tierra. He ahí, compañeros, en que tiempo nos hemos estrechado la mano en señal de fraternidad; no existe lazo más sagrado que este de la fraternidad. El padre ama a su hijo, la madre ama a su hijo, y éste ama a su padre y a su madre, pero, ¿qué significa eso, hermanos? también las fieras aman a sus hijos. Pero emparentar por el alma y no por la sangre, he ahí lo que sólo es dado al poder del hombre. En otros países se han encontrado compañeros; pero compañeros como en la Rus’ en parte ninguna. Ha sucedido, no a uno de ustedes, sino a muchos, extraviarse en extranjera tierra; ¡pues bien! ustedes lo han visto: allí hay hombres también, también hay allí criaturas de Dios y les hablan como a uno de ustedes. Pero cuando se trata de decir una palabra salida del corazón, ustedes lo saben bien, son hombres de espíritu, y, sin embargo, no son de los de ustedes. Son hombres, pero no son los mismos hombres. No, hermanos, amar como ama un corazón ruso, amar, no solamente por el espíritu, sino por todo lo que Dios ha dado al hombre, por todo lo que hay en ustedes, ¡ah! –dijo Taras, con un gesto de decisión, sacudiendo su cabeza gris y levantando la punta de su bigote– no, nadie puede amar así. Sé perfectamente que ahora se han introducido en nuestro país pérfidas costumbres: hay algunos que sólo piensan en sus montones de trigo y de heno, en sus caballadas; sólo se preocupan en que su aguamiel se conserve en sus bodegas; imitan, ¡el diablo lo sabe! los usos paganos; se avergüenzan de su lenguaje; el hermano no quiere hablar con su hermano, y aun llega a venderle como se vende en un mercado a una bestia; prefieren el favor de un rey extranjero, y no ya de un rey, sino el menguado favor de un magnate polaco que con su bota amarilla les golpea el hocico, a toda la fraternidad.
Pero, a pesar de esto, en el último de los cobardes, aunque se haya manchado de lodo y de servilismo, hay todavía un grano de sentimiento ruso; y un día ¡desventurado! se despertará y herirá con los dos puños los faldones de su caftán; apretará su cabeza entre sus dos manos y maldecirá su cobarde vida, dispuesto a comprar de nuevo por el suplicio una innoble existencia.
Que sepan todos, pues, lo que significa en nuestra Rus’ la fraternidad. Y si ha llegado el momento de morir, ciertamente que ninguno de ellos ¡ninguno! morirá como nosotros. Esto no es dado a su naturaleza de ratón.
Esto dijo el ataman; y concluida su peroración, meneó todavía su cabeza que había encanecido en la vida de kozako. Todos los que le escuchaban quedaron profundamente conmovidos por este discurso que penetró hasta el fondo de sus corazones. Los guerreros más antiguos permanecieron inmóviles, inclinando sus cabezas grises hacia tierra; una lágrima brillaba en sus viejas pupilas, que enjugaron lentamente con la manga, y todos a una, como impulsados por un mismo resorte, hicieron a la vez su gesto acostumbrado para expresar que se ha tomado un partido, y menearon resueltamente sus cabezas. Taras había puesto el dedo en la llaga.
Veíase salir de la ciudad el ejército enemigo al son de las trompetas y clarines, así como los nobles polacos, con la mano en la cadera, y rodeados de un numeroso séquito. El obeso coronel daba órdenes. Se adelantaron rápidamente hacia los kozakos, amenazándoles con sus miradas y con sus mosquetes, al abrigo de sus brillantes corazas de cobre. Los kozakos, al ver que habían avanzado hasta ponerse a tiro, los recibieron con una lluvia de plomo, y continuaron tirando sin interrupción. El ruido de sus descargas sonaba en las vecinas llanuras, como un trueno continuo. El campo de batalla estaba cubierto de densa humareda, y los zaporogos disparaban sin interrupción. Los de las últimas filas se limitaban a cargar las armas que alargaban a los más avanzados, con asombro de los polacos que no podían comprender cómo los kozakos tiraban sin volver a cargar sus mosquetes. En las espesas oleadas de humo que envolvían a los contendientes, no se veían las pérdidas que se experimentaban en las filas; pero los polacos, sobre todo, sentían que las balas llovían espesas, y cuando retrocedieron para alejarse de aquella humareda y para recobrarse, vieron perfectamente que sus escuadrones habían sufrido muchas bajas.
Los kozakos habían perdido tres hombres todo lo más, y continuaban incesantemente su fuego de mosquetería. El ingeniero extranjero se asombró de esta táctica que nunca había visto emplear, y dijo en alta voz:
–¡Son muy valientes los zaporogos! He ahí cómo es preciso que se batan en todos los países.
Aconsejó entonces dirigir los cañones hacia el campamento fortificado de los kozakos. Las piezas de bronce atronaron el espacio con su rugiente voz; la tierra trepidó a lo lejos, y la llanura quedó envuelta en oleadas de humo. El olor de la pólvora se extendía por las plazas y las calles de las poblaciones próximas y lejanas; sin embargo, los artilleros habían apuntado muy alto. Las balas rojas describieron una curva demasiado grande; pasaron silbando por encima de la cabeza de los kozakos y se hundieron en el suelo abriendo surcos profundos, a lo lejos, en la tierra negra. En vista de tanta torpeza, el ingeniero francés apuntó por sí mismo los cañones, aunque los kozakos lanzaban una espesa lluvia de balas.

Taras había visto de lejos, el peligro que amenazaba a los koureni de Nesamaï koff y de Steblikoff, y gritó con todas sus fuerzas:
–¡Abandonen pronto los carros, pronto, y que cada uno monte a caballo!
Pero los kozakos no hubieran tenido tiempo de cumplir ninguna de estas dos órdenes, si Eustaquio no se hubiese arrojado en medio del enemigo y arrancado las mecha de las manos de seis artilleros de los diez que estaban al pie de los cañones. No obstante, los polacos le rechazaron. Entonces el oficial extranjero tomó una mecha para pegar fuego a un enorme cañón, tan enorme, que los kozakos no habían visto otro igual, y cuya ancha boca vomitaba muertes a centenares. Su disparo y el de otros tres cañones que estaban cerca de él, hicieron temblar sordamente la tierra, y llevaron la desolación a todas partes. Más de una anciana madre kozaka llorará a su hijo y se golpeará el pecho con sus manos huesosas; en Gloukhoff, Nemiroff, Tchernigoff y en otras ciudades habrá más de una viuda que, desconsolada, correrá todos los días a la ventura, detendrá a todos los transeúntes y les mirará a los ojos para ver si alguno de ellos es el amado de su alma. Pero pasarán por la ciudad varias tropas de todas clases, sin que pueda encontrar al que más ama entre todos los hombres.

La mitad del kouren de Nesamaï koff había desaparecido. El cañón barrió y derribó las filas kozakas, como el granizo abate un campo de trigo en el cual se balanceaban antes graciosamente las espigas.
En cambio, ¡de qué modo se lanzaron los kozakos! ¡Cómo se precipitaron todos sobre el enemigo! ¡De qué modo el ataman Koukoubenko se encendió de rabia, al ver que la mitad del kouren había sucumbido! Entró con lo restante de sus hombres, de Nesamaï koff en el centro mismo de las filas enemigas, y en su furor tronchó como a una col al primero que encontró a su paso; derribó a varios jinetes hiriéndoles con su lanza y también al caballo; llegó hasta la batería y se adueñó de un cañón. Mira, y se ve precedido por el ataman del kouren de Oumane, y de Stepan Gouska que ha tomado ya la pieza principal. Cediéndoles entonces el puesto, se vuelve con los suyos contra otra masa de enemigos. Las gentes de Nesamaï koff han abierto una calle por donde han pasado, y una encrucijada por donde vuelven. Se veía cómo se aclaraban las filas enemigas, y cómo los polacos caían como gavillas. Vovtousenko estaba en pie junto a los carros; delante de él se veía a Tcherevitchenko; más allá de los carros a Degtarenko, y detrás de éste, el ataman del kouren, Vertikhvist. Degtarenko, lanza en ristre, ha hecho morder la tierra a dos polacos, pero encuentra un tercero más difícil de vencer. El polaco era delgado y vigoroso, y estaba magníficamente equipado, llevando más de cincuenta hombres de escolta. Hizo retroceder a Degtarenko, le tiró al suelo, y levantando su sable le gritó:
–¡Perros kozakos, no hay uno solo de ustedes que se atreva a resistirme!
–¡Sí que le hay! –le contestó Mosy Chilo; y se adelantó.
Mosy Chilo era un intrépido kozako que más de una vez había mandado en el mar, y pasado por muchas pruebas. En Trebizonda, los turcos le hicieron prisionero con toda su tropa, llevándoselos a todos en sus galeras, aherrojados de pies y manos, privándoles, de comer arroz durante semanas enteras, y haciéndoles beber agua salada; los pobres cautivos, antes de renegar de su religión ortodoxa, lo habían sufrido todo, sobrellevado todo. Pero el ataman Mosy Chilo no tuvo valor de sufrir; holló con sus pies la santa ley, rodeó su cabeza de un odioso turbante, se captó la confianza, del bajá, llegó a ser arráez del buque y jefe de la chusma. Su conducta causó una gran pesadumbre a los prisioneros, los cuales sabían que si uno de los suyos vendía su religión y pasaba al partido de los opresores, ¡desgraciado del que estaba bajo su poder! Y, en efecto, así sucedió: Mosy Chilo les puso nuevos hierros, atándolos de tres en tres, les agarrotó hasta el cuello, y les dio golpes en la nuca. Cuando más satisfechos estaban los turcos de haber encontrado semejante servidor, empezaron a regocijarse, y se embriagaron sin respetar las leyes de su religión, y entonces Mosy Chilo entregó las sesenta y cuatro llaves de los hierros a los prisioneros a fin de que pudiesen abrir las cadenas, tirar al mar sus ataduras, y cambiarlas por sables para atacar a los turcos. Los kozakos hicieron un espléndido botín, y regresaron victoriosos a su patria, en donde, durante largo tiempo, los tocadores de banduras ensalzaron las glorias de Mosy Chilo. Se le hubiera elegido kochevoi, pero no lo hicieron porque era un kozako de carácter muy extraño. Algunas veces obraba con tanto acierto como no era fácil lo hiciese ningún sabio, y otras caía en una increíble estupidez. Bebió y disipó cuanto había adquirido, contrajo deudas con todos los de la sich, y para colmar la medida, una noche se deslizó como ratero en un kouren extranjero, se apoderó de todos los arneses, y los empeñó en casa del tabernero. Por esta vergonzosa acción fue atado a un poste de la plaza, y se le puso cerca un enorme bastón a fin de que cada uno, según sus fuerzas, pudiese propinarle un garrotazo. Pero entre los zaporogos, no se encontró un solo hombre que levantase el bastón contra él recordando los servicios que había prestado. Tal era el kozako Mosy Chilo.
–Sí, perros –contestó Mosy Chilo arrojándose sobre el polaco– los hay para darles de palos.
¡Cómo se batieron! Las corazas y brazales se doblaron en los cuerpos de ambos. El polaco le desgarró su camisa de hierro, y le hirió con su sable.

La camisa del kozako se enrojeció, pero Chilo ni siquiera hizo caso de ello. Levantó la mano pesada y nudosa, y descargó tan tremendo golpe en la cabeza de su adversario que le aturdió. Su casco de bronce voló hecho astillas; el polaco bamboleó y cayó de la silla; entonces Chilo empezó a descargar sobre él sendos sablazos. «Kozako, no pierdas tiempo en acabar con él, vuélvete enseguida» le dijeron; pero el kozako no se vuelve, y uno de los criados del vencido le hiere con su cuchillo en el cuello. Chilo se volvió de frente, y ya alcanzaba al audaz, cuando éste desapareció entre el humo de la pólvora. El ruido de la mosquetería resonaba por todas partes. Chilo bamboleó, y conoció, que su herida era mortal. Cayó, puso la mano sobre su herida, y volviéndose hacia sus compañeros, les dijo:
–Adiós, señores hermanos camaradas, que el suelo ruso ortodoxo permanezca en pie hasta el fin de los siglos, y que se le tribute un honor eterno.

Cerró sus mortecinos ojos, y su alma kozaka abandonó su feroz envoltura.
Zadorojni se adelantaba ya a caballo, al mismo tiempo que el ataman de kouren Vertikhvisty Balaban.
–Díganme, señores –exclamó Taras dirigiéndose a los atamans de los koureni– ¿hay todavía pólvora? ¿No se ha debilitado, la fuerza kozaka? ¿Los nuestros cejan?
–Padre, aún tenemos pólvora, la fuerza kozaka no se debilita, ni los nuestros cejan.
Y haciendo un vigoroso ataque los kozakos rompieron las filas enemigas.El pequeño coronel mandó tocar retirada e izar ocho banderas pintadas para reunir a los suyos que estaban dispersos en la llanura. Todos los kozakos corrieron a agruparse alrededor de las banderas; pero aún no se habían formado, cuando el ataman Koukoubenko dio con su gente de Nesamaï koff una carga en el centro, y cayó sobre el coronel barrigudo que, no pudiendo sostener el choque, volvió grupas huyendo a todo escape. Koukoubenko le persiguió a través de los campos sin dejarle reunirse con los suyos. Stepan Gouska, viendo eso desde el kouren vecino, se puso en persecución del coronel, con su arkan en la mano; inclinando la cabeza sobre el cuello de su caballo, y aprovechando una coyuntura favorable, le echó de repente su nudo corredizo a la garganta. El coronel se volvió como la púrpura, y asiendo la cuerda con las dos manos probó de romperla: pero un poderoso golpe había ya hundido en el ancho pecho de su perseguidor el mortífero acero. Apenas tuvieron los kozakos tiempo de volverse cuando Gouska se encontraba ya levantado sobre cuatro picas. El pobre ataman sólo tuvo tiempo de decir:
–¡Perezcan todos los enemigos, y que el suelo ruso se regocije en la gloria por los siglos de los siglos!
Y cerró los ojos para siempre. Los kozakos volvieron la cabeza, y vieron, por un lado, al kozako Metelitza que se batía con los polacos haciendo horrible carnicería, y por el otro al ataman Nevilitchki que avanzaba a la cabeza de los suyos junto a un cuadro formado por carros, Zakroutigouba revuelve el enemigo como si fuese un montón de heno, y le rechaza, mientras que, delante de otro cuadro más lejano, Pisarenko el tercero ha rechazado a una tropa entera de polacos, y cerca del tercer cuadro los combatientes han llegado a las manos y luchan encima de los mismos carros.
–Díganme, señores –gritó el ataman Taras, por segunda vez, adelantándose al frente de los jefes ¿hay todavía pólvora? ¿Se ha debilitado la fuerza kozaka? ¿Los nuestros cejan?
–Padre, todavía tenemos pólvora, la fuerza kozaka no se ha debilitado; los nuestros no cejan.
Bovdug, herido por una bala en el corazón, ha caído de lo alto de un carro; pero en el momento de exhalar su vieja alma el último suspiro, dijo:
–¡Nada me importa dejar el mundo!, ¡Ojalá Dios quiera dar a todos un fin semejante y que el suelo de la Rus’ sea glorificado hasta el fin de los siglos!
Y el alma de Bovdug se elevó a las alturas para ir a contar a los ancianos, muertos hacía mucho tiempo, cómo saben batirse en el suelo ruso, y cómo saben mejor aun morir por su santa religión.
El ataman de kouren, Balaban, cayo poco después, con tres heridas mortales: de bala, de lanza y de un pesado sable recto. Era un kozako de los más valientes. Como ataman, había emprendido un sinnúmero de expediciones marítimas, de las cuales la más gloriosa fue la de las costas de Anatolia. Su gente había reunido muchos cequíes, telas de Damasco y rico botín turco. Pero a su regreso sufrieron muchos descalabros: los desventurados tuvieron que pasar por debajo de las balas turcas; cuando el buque enemigo disparó todas sus piezas, la mitad de sus barcos se fueron a pique, pereciendo en las aguas más de un kozako; pero los haces de juncos atados a los costados de los botes les salvaron de morir todos ahogados; durante la noche, sacaron el agua de las barcas sumergidas, con palas cóncavas con sus gorras, y repararon las averías; de sus anchos pantalones kozakos hicieron velas y, arriando con presteza, se alejaron rápidamente de los buques turcos. Por fin, pudieron llegar sanos y salvos a la sich, trayendo una casulla bordada de oro para el archimandrita del convento de Mejigorsh en Kyiv, y adornos de plata para la imagen de la Virgen, en el mismo zaporozhié; y largo tiempo después los tocadores de banduras ensalzaban las proezas de los kozakos.
En esta hora, inclina Balaban su cabeza, sintiendo las angustias de la muerte, y dice con agónico acento:
–Creo, señores, que muero de una buena muerte. He matado a siete a sablazos, he atravesado a nueve con mi lanza, he aplastado a una infinidad bajo los pies de mi caballo, y no sé a cuántos han alcanzado mis balas. ¡Florezca, pues, eternamente el suelo ruso!Y su alma voló a otra tierra mejor.¡Kozakos, kozakos!, no entreguen la flor de su ejército. El enemigo ha cercado ya a Koukoubenka, y sólo le quedan siete hombres del kouren de Nesamaï koff, y esos se defienden con valor: los vestidos de su jefe están ya enrojecidos de sangre; Taras mismo, viendo el peligro que corre se lanza en su auxilio; pero los kozakos han llegado demasiado tarde. Antes que el enemigo fuese rechazado, una lanza se había hundido en el corazón de Koukoubenko; se inclinó, dulcemente en brazos de los kozakos que le sostenían, y su joven sangre brotó de su pecho como de una fuente, semejante a un vino precioso que torpes criados traen de la bodega en un vaso de vidrio, y que lo rompen a la entrada de la sala resbalando en el pavimento.

El vino se derrama por el suelo, y el dueño de la casa corre, tirándose de los cabellos, porque lo había guardado para la ocasión más hermosa de su vida, a fin de que, si Dios se lo había dado, pudiese en su vejez festejar con él a un compañero de su juventud, y regocijarse con él al recordar un tiempo en que el hombre sabía disfrutar de otra manera y mejor. Koukoubenko paseó su mirada, en torno suyo y murmuro:
–¡Compañeros: doy las gracias a Dios por haberme otorgado morir en presencia de ustedes! ¡Él haga que los que nos sucedan tengan una vida más tranquila que nosotros, y, que el suelo ruso amado de Jesucristo sea eternamente bendito!
Y su alma joven, llevada en brazos de los ángeles, voló hacia la mansión de los justos, en donde deberá gozar de la bienaventuranza. «Siéntate a mi derecha, Koukoubenko –le dirá Jesucristo– no has hecho traición a la fraternidad, no has cometido ninguna acción vergonzosa, no has abandonado a un hombre en el peligro. Has conservado y defendido mi Iglesia».
La muerte del joven y valeroso kozako entristeció a todo el mundo, las filas kozakas se aclaraban cada vez más; muchos valientes habían ya dejado de existir; y, sin embargo, los kozakos se mantenían firmes.
–¡Díganme, señores! –gritó Taras por tercera vez a los koureni que habían quedado en pie– ¿hay, todavía pólvora? ¿Se han enmohecido los sables? ¿La fuerza kozaka se ha debilitado? ¿Los kozakos cejan?
–Padre, aun hay bastante pólvora; los sables se hallan en buen estado; la fuerza kozaka no se ha debilitado; los kozakos no han cejado todavía.
Y nuevamente se lanzaron los kozakos como si no hubiesen experimentado pérdida alguna. Sólo quedan con vida tres atamans de kouren. Por todas partes corren torrentes de sangre y se elevan pirámides formadas de cadáveres de kozakos y polacos. Taras dirige su vista al cielo y ve una bandada debbuitres que cruzan el espacio. ¡Ah! Alguien se regocijará, pues. Allá abajo, una lanzada ha dado fin a Metelitza; la cabeza de Pisarenko segundo ha dado vueltas en el aire revolviendo los ojos en sus órbitas, y Okhrim Gouska ha caído pesadamente hecho trizas.
–¡Sea! –dijo Taras, haciendo una seña con su pañuelo–. Eustaquio comprendió el movimiento de su padre, y saliendo de su emboscada, cargó vigorosamente contra la caballería polaca. El enemigo no sostuvo la violencia del choque; y él, persiguiéndole, sin dar cuartel, le rechazó hacia el sitio en donde se habían plantado estacas gruesas y cubierto el suelo de trozos de lanza. Los caballos empezaron a tropezar, a faltarles los pies, y los polacos a rodar por encima de sus cabezas. En tan difícil situación, los kozakos de Korsonn, que estaban de reserva detrás de los carros, viendo al enemigo a tiro de mosquete, hicieron una horrible descarga. Los polacos se desconciertan, el desorden se introduce en sus filas, y los kozakos recobran valor.
–¡La victoria es nuestra! –gritaron de todas partes los zaporogos.
Sonaron los clarines, y la bandera de la victoria tremolaba impulsada por el viento. Los polacos huían en confuso desorden en todas direcciones.
–¡No, no, la victoria no es nuestra todavía! –dijo Taras, mirando las puertas de la ciudad.
En efecto: las puertas de la ciudad se habían abierto, y un regimiento de húsares, la flor de los regimientos de caballería, salía por ellas. Todos los jinetes montaban, argamaks castaños. Al frente de los escuadrones galopaba el jinete más hermoso y apuesto de todos.Sus cabellos negros asomaban por debajo de su casco de bronce, y rodeaba su brazo una banda bordada por las manos de la belleza más seductora.
Taras se quedó estupefacto al reconocer a su hijo Andrés; y éste, sin embargo, inflamado por el ardor del combate, ávido de merecer el presente que adornaba su brazo, se precipitó como un fogoso lebrel, el más hermoso, más veloz y más joven de la jauría.
«¡Aton!», exclama el viejo cazador, y el lebrel se precipita, lanzando sus piernas en línea recta al aire, inclinando todo su cuerpo sobre el costado, levantando la nieve con sus uñas, y adelantándose diez veces a la liebre misma, en el ardor de su carrera. El viejo Taras se detuvo, contemplando cómo Andrés se abría paso, hiriendo a derecha e izquierda, y derribando a los kozakos que le interceptaban el paso.
Taras pierde la paciencia y exclama:
–¡Cómo! ¡A los tuyos! ¡A los tuyos! ¡Así los hieres, hijo del diablo!
Pero el intrépido joven no veía si los que hallaba a su paso eran de los suyos o de los otros; no veía sino rizos de sedoso cabello, largos y ondulantes, un cuello de nieve semejante al de los cisnes, blancos hombros, y todo lo que Dios ha creado para besos insensatos.
–¡Hola, camaradas! atráiganlo, atráiganlo solamente al bosque –gritó Taras.
Inmediatamente se presentaron treinta de los más ágiles kozakos para atraer al joven hacia el bosque. Enderezando sus altas gorras, lanzaron sus caballos para cortar la retirada a los húsares, atacaron de flanco a las primeras filas, las derrotaron, y habiéndolas separado del grueso de la partida, pasaron a cuchillo a unos y a otros. Entonces Golokopitenko dio a Andrés con su sable de plano, y todos, al instante emprendieron la fuga con toda la rapidez kozaka. Andrés se lanzó como un león; su joven sangre hervía en sus venas; hundiendo sus largas espuelas en los costados del noble bruto, se echó volando en persecución de los kozakos, sin volverse, y sin ver que solamente habían podido seguirle una veintena de hombres. Los kozakos, huyendo con toda la celeridad de sus cabalgaduras, daban la vuelta hacia el bosque.

Andrés, disparado como una flecha, alcanzaba ya a Golokopitenko, cuando de repente una férrea mano detuvo su caballo por la brida. El joven volvió la cabeza y vio delante de él a Taras, su padre. Un fuerte estremecimiento agitó todo su cuerpo, y se volvió pálido como un escolar sorprendido por su maestro merodeando. La cólera de Andrés se apagó como si nunca se hubiese encendido. Sólo veía delante de él al terrible autor de sus días.
–¡Y bien! ¿Qué vamos a hacer ahora? –dijo Taras, mirándole fijamente.
El joven no respondió, tenía la vista inclinada hacia el suelo.
–Y bien, hijo, ¿te han prestado un gran socorro tus polacos?
Andrés continuó mudo.
–Hacernos traición de este modo, vender la religión, vender a los tuyos.
Espera, baja del caballo.
Andrés, obedeciendo como un niño dócil, bajó del caballo, y se detuvo, más muerto que vivo, delante de su padre, el cual le dijo:
–Quédate ahí, y no te muevas; yo te he dado la vida, yo te la quitaré.
Y, dando un paso atrás, preparó su mosquete. El semblante del joven se cubrió de mortal palidez; sus labios se movían pronunciando un nombre; pero este nombre no era el de su patria, ni el de su madre, ni el de sus hermanos: era el nombre de la linda polaca.
Taras disparó.Como una espiga de trigo segada por la hoz, Andrés inclinó la cabeza, y cayó sobre la hierba sin pronunciar una palabra.
El parricida, inmóvil, contempló largo tiempo el cadáver inanimado de su hijo: hasta después de muerto era hermoso. Su semblante viril, antes brillante de fuerza y de una irresistible seducción, expresaba todavía una hermosura maravillosa. Sus cejas, negras como un terciopelo de luto, sombreaban sus pálidas facciones.
–¿Qué le faltaba para ser un kozako? –dijo Bulba. Tenía elevada estatura, cejas negras, un semblante lleno de nobleza, y mano fuerte en el combate. ¡Y ha muerto, muerto sin gloria como un perro cobarde!
–¿Qué has hecho, padre? ¿Le has muerto tú? –dijo Eustaquio, que llegaba en este momento.
Taras hizo con la cabeza un signo afirmativo.
Eustaquio miró fijamente en los ojos del muerto, y dijo con profundo pesar:
–Padre, démosle honrosa sepultura, a fin de que los enemigos no puedan insultarle, y que las aves de rapiña no despedacen su cuerpo.
–Ya se le enterrará sin nosotros –dijo Taras– y no le faltarán llorones y lloronas.
Y durante dos minutos pensó:
–¿Es preciso arrojar su cuerpo a los lobos que husmean la tierra devastada, o bien respetar en él la valentía del caballero, que todo guerrero debe honrar en quien la posee?
–Miró, y vio a Golokopitenko galopando hacia él.
–¡Desgracia, ataman! Los polacos se han fortificado, y les han llegado tropas de refresco.
Aun no había acabado de hablar Golokopitenko, cuando acudió Vovtonsenko:
–¡Desgracia, ataman! Nuevas fuerzas caen sobre nosotros.
Sin concluir Vovtonsenko, llega Pisarenko corriendo, pero sin caballo.
–¿En dónde estás, padre? Los kozakos te buscan. El ataman de kouren Nevilitchki ha sido muerto ya, y también Zadorodrii y Tcherevitchenko, pero los kozakos se mantienen firmes; no quieren morir sin verte por última vez, deseando que les mires en la hora de su muerte.
–¡A caballo, Eustaquio! –dijo Taras.Y se apresuró para encontrar con vida a los kozakos, para contemplarlos por última vez, y porque pudiesen mirar a su ataman antes de morir. Pero aun no había salido del bosque con su gente, cuando las fuerzas enemigas le cercaron completamente, y por todas partes se presentaron a través de los árboles jinetes armados de sables y de lanzas.
–¡Eustaquio, Eustaquio! manténte firme exclamó Taras.
Y, sacando su sable, atacó a los primeros que le vinieron a mano. Seis polacos rodean a Eustaquio, pero en mal hora lo hicieron: a uno le cercenó la cabeza; el otro da una voltereta por detrás; el tercero recibe una lanzada en las costillas; y el cuarto, más audaz, ha evitado la bala de Eustaquio bajando la cabeza, y la ardiente bala hace blanco en el cuello del caballo que, furioso, se encabrita, rueda por tierra, y aplasta debajo a su jinete.
–¡Bien hijo mío, bien! –exclamó Taras– vuelo a tu socorro.
Y Taras rechaza a los que le acometen, da sablazos a diestro y a siniestro y, mirando continuamente a Eustaquio, le ve luchando cuerpo a cuerpo con ocho enemigos a la vez.
–¡Tente firme, Eustaquio, tente firme! –le grita.
Pero el joven está perdido; le echan un arkan alrededor del cuello, se apoderan de él y le agarrotan.
–¡Ea, Eustaquio, ea! –gritaba Taras abriéndose paso hacia él, y hendiendo con su hacha todo cuanto se le ponla delante. ¡Ea, Eustaquio, Eustaquio!
Pero en este momento recibió como una pedrada, y todo dio vueltas ante sus ojos. Las lanzas, el humo del cañón, las chispas de la mosquetería y las ramas de los árboles con sus hojas brillaron por un instante en su mirada; después cayó a tierra como una encina abatida, y una espesa niebla cubrió sus ojos.

CAPÍTULO X
–Parece que he dormido mucho tiempo –dijo Taras despertando como del penoso sueño de un hombre ebrio, y esforzándose por reconocer los objetos que le rodeaban.
Una terrible debilidad había quebrantado sus miembros, pudiendo apenas distinguir las paredes y rincones de una estancia desconocida. Por fin se fijó en que Tovkatch estaba sentado junto a él, y que parecía atento a cada una de sus respiraciones.
–Sí –pensó Tovkatch– hubieras podido dormirte para siempre.
Pero no habló palabra, sino que le amenazó con el dedo haciéndole seña de que callase.
–Dime pues, ¿en dónde estoy ahora? –prosiguió Taras concentrándose y procurando recordar su pasado.
–¡Cállate pues! –exclamó bruscamente su camarada. ¿Qué más quieres saber? ¿No ves que estás acribillado de heridas? Dos semanas que corremos a caballo a todo escape, y que la fiebre y el calor te hacen delirar. Hoy, por primera vez, has dormido tranquilo. Calla, pues, si no quieres perjudicarte a ti mismo.
Sin embargo, Taras continuaba esforzándose en poner en orden sus ideas y en recordar lo pasado.
–¡Pero yo he sido detenido y cercado por los polacos! ¡Me era imposible abrirme paso a través de sus filas!
–¡Te callarás de una vez, hijo de Satanás! –exclamó Tovkatch montado en cólera, como una niñera a quien los gritos de un chicuelo mimado hacen perder la paciencia. ¿Quieres saber de qué modo te has salvado? Ha habido amigos que no te han dejado allá, y eso basta. Todavía nos queda más de una noche para correr juntos. ¿Crees que te han tomado por un simple kozako? No, tu cabeza está puesta a precio; dos mil ducados dan por ella.
–¿Y Eustaquio? –exclamó de repente Taras que procuró incorporarse recordando cómo a su vista se habían apoderado de su hijo, cómo le habían agarrotado, y cómo se encontraba en manos de sus enemigos. Entonces el dolor se apoderó de aquella vieja cabeza. Arrancó los vendajes que cubrían sus heridas, y los tiró lejos de sí; quiso hablar en alta voz, pero de sus labios sólo salieron palabras incoherentes. La fiebre le había vuelto y le hacía delirar. Sin embargo, su fiel compañero estaba de pie delante de él, dirigiéndole crueles reprensiones e injurias. En fin, le agarró por los pies y por las manos, le fajó como se hace con un niño, volvióle a poner los vendajes, le envolvió en una piel de buey, le sujetó con cuerdas a la silla de un caballo y emprendió de nuevo el camino.

–Aunque fueses un cadáver, te conduciría a tu país. No permitiré que los polacos insulten tu origen kozako, que hagan trizas tu cuerpo y lo arrojen al río. Si el águila ha de arrancar los ojos de tu cadáver, que sea al menos el águila de nuestras estepas, no el águila polaca, no la que viene de las tierras de Polonia. Aunque estuvieses muerto, te conduciría a Ucrania.
Así hablaba el fiel compañero, corriendo día y noche, sin tregua ni descanso, conduciéndole al fin, privado de sentidos, a la misma sich de los zaporogos. Una vez allí, le curó con simples compresas y se aprovechó de la habilidad en el arte de curar de una judía, que en el espacio de un mes le hizo tomar diversos remedios. Al fin Taras se encontró mejor. Sea que la influencia del tratamiento fuese saludable, sea que su férrea naturaleza lo hubiese vencido todo, al cabo de un mes y medio abandonó el lecho. Sus llagas se habían curado y las cicatrices hechas por el sable atestiguaban solamente la gravedad de las heridas del viejo kozako. Sin embargo, su carácter se volvió triste y taciturno. Tres profundas arrugas se habían marcado en su frente, en donde se quedarán para siempre. Al dirigir la vista a su alrededor, todo le pareció nuevo en la sich. Todos sus antiguos compañeros habían muerto, no quedando ni uno solo de los que hayan combatido por la santa causa, por la fe y la fraternidad.
También habían sucumbido aquellos que, mandados por el kochevoi, habían ido en persecución de los tártaros; todos murieron: el uno cayó en el campo del honor; el otro había muerto de hambre y de sed en medio de las estepas saladas de la Crimea; otro murió de vergüenza en el cautiverio, por no poder sobrellevar su afrenta. El viejo kochevoi hacía mucho tiempo que también había pasado a mejor vida, así como sus antiguos compañeros, y la hierba del cementerio había ya crecido sobre los restos de esos kozakos llenos en otro tiempo de valor y de vida. Taras comprendía que en torno suyo había tenido lugar una grande orgía, una orgía ruidosa: toda la vajilla había volado hecha añicos, no quedando una sola gota de vino; los convidados y los criados se habían llevado todas las copas, todos los vasos preciosos, y el dueño de la casa permanecía solitario y triste, pensando que hubiera sido mejor que no hubiese habido fiesta. Los esfuerzos que se hacían para ocupar y distraer a Taras eran inútiles; los viejos tocadores de bandura de barba gris desfilaban en vano de dos en dos y de tres en tres por delante de él, cantando sus hazañas de kozako; todo lo contemplaba con indiferencia; en sus facciones inmóviles y en su cabeza inclinada se leía un dolor inextinguible; Taras decía en voz baja:
–¡Mi hijo Eustaquio!
Sin embargo, los zaporogos se habían preparado para una expedición marítima. En el Dnipro fueron botados doscientos buques, y el Asia Menor había visto a esos kozakos de cabeza rapada y trenza flotante, pasar a sangre y a fuego sus floridas costas; había visto los turbantes musulmanes, semejantes a las innumerables flores de sus campos, dispersos en sus ensangrentados llanos o nadando cerca de la costa; también había visto un sinnúmero de anchos pantalones kozakos manchados de brea, y muchos brazos musculosos armados de látigos negros. Los zaporogos habían destruido todas las viñas y comido todas las uvas; habían convertido las mezquitas en lugar inmundo; se servían, a guisa de cinturones, de chales preciosos de Persia, ciñendo con ellos sus sucios caftanes. Largo tiempo después encontraban todavía en los sitios que habían pisado, las pequeñas pipas cortas de los zaporogos. Cuando se volvían alegremente, les dio caza un buque turco de diez cañones, y una descarga general de su artillería hizo huir a sus ligeros buques como una bandada de aves. Una tercera parte de ellos había perecido en la profundidad del mar; los supervivientes pudieron reunirse para ganar la embocadura del Dnipro, con doce barriles llenos de cequíes. Nada de esto preocupaba ya a Taras Bulba. Íbase a los campos, a las estepas, como para cazar; pero su arma permanecía inactiva; la dejaba junto a él, lleno de tristeza, y se detenía a la orilla del mar, permaneciendo largo tiempo sentado, con la cabeza baja, y diciendo siempre:
–¡Eustaquio, Eustaquio mío!
Delante de él el mar Negro brillaba y se extendía como una inmensa sábana; en los lejanos juncos se oía el grito de la gaviota, y sobre su encanecido bigote caían las lágrimas una tras otra.

Taras no pudo dominarse por más tiempo.
–Suceda lo que Dios quiera –dijo– iré a saber lo que ha sido de él. ¿Está vivo? ¿Ha bajado ya al sepulcro, o bien no está aún en él? Yo lo sabré, cueste lo que cueste; yo lo sabré.
Y ocho días después, se hallaba ya en la ciudad de Oumana, a caballo, la lanza en la mano; el sable al lado, el saco de viaje colgado del pomo de la silla; una orza de harina de avena, cartuchos, trabas para el caballo, y otras municiones completaban su equipaje. Se dirigió enseguida a una miserable y sucia casucha cuyas deslucidas ventanas apenas se veían; el tubo de la chimenea estaba cerrado por un tapón, y el techo, agujereado por todas partes, estaba cubierto de gorriones; delante de la puerta de entrada había un montón de basura. En la ventana estaba asomada una judía luciendo una gorra adornada con perlas ennegrecidas.
–¿Está tu marido en casa? –dijo Bulba bajando de su caballo, y atando las riendas en un anillo de hierro clavado en la pared.
–Sí – dijo la judía, que se apresuró a salir con una abundante ración de trigo para el caballo y una jarra de cerveza para el jinete.
–¿En dónde está tu judío?
–Rezando, sus oraciones –murmuró la judía saludando a Bulba, y deseándole buena salud en el momento en que llevaba la jarra a sus labios.
–Quédate aquí, da de beber a mi caballo: yo iré solo a hablarle. Tengo un asunto que tratar con él.
Este judío era el famoso Yankel, el cual se había hecho arrendador y posadero, todo en una pieza. Habiéndose apoderado poco a poco de los negocios de todos los hidalguillos del contorno, había insensiblemente chupado su dinero y hecho sentir su presencia de judío en todo el país. A tres millas a la redonda, no quedaba ya una sola casa que estuviese en buen estado: todas se derrumbaban de puro viejas; la comarca entera había quedado desierta como después de una epidemia o de un incendio general. Si Yankel hubiese vivido allí una docena de años más, es probable, que expulsara de ella hasta a las autoridades. Taras entró en el aposento.Yankel oraba, con la cabeza cubierta con un largo velo bastante sucio, y se había vuelto para escupir por última vez, según el rito de su religión, cuando notó la presencia de Bulba, que estaba en pie detrás de él. El judío no vio de pronto sino los dos mil ducados ofrecidos por la cabeza del kozako; pero avergonzado de su avaricia, se esforzó por aplacar su eterna sed de oro.
–Escucha, Yankel –dijo Taras al judío, que se impuso el deber de saludarle y que se dirigió prudentemente a cerrar la puerta, a fin de no ser visto de nadie– te he salvado la vida: los kozakoos te hubieran despedazado como a un perro. A tu vez préstame ahora un servicio.
El semblante del judío se sombreó ligeramente.
–¿Qué servicio? Si es alguna cosa que yo pueda hacer, ¿por qué no?
–No digas nada. Condúceme a Varsovia.–¿A Varsovia? ¡Cómo! ¿A Varsovia? –dijo Yankel; y alzó las cejas y los hombros en señal de asombro.
–No repliques. Condúceme a Varsovia. Suceda lo que suceda, quiero verle todavía una vez más, volver a hablarle.
–¿A quién?
–A él, a Eustaquio, a mi hijo.
–¿Es que su señoría no ha oído decir que ya…?
–Lo sé todo, todo; han ofrecido dos mil ducados por mi cabeza. Los imbéciles, saben lo que vale. Yo te daré cinco mil, yo. Toma ahora, estos dos mil que te entrego, y lo restante te lo daré cuando vuelva.
El judío tomó enseguida una toalla y envolvió con ella los ducados.
–¡Ah! ¡Qué hermosa moneda! ¡Ah! ¡Qué buena moneda! –exclamó, dando vueltas a un ducado entre sus dedos y probándole con los dientes– pienso que el hombre a quien su señoría ha quitado esos hermosos ducados no habrá vivido una hora más en este mundo, sino que se habrá ido derechito al río para ahogarse en él, después de haber dejado de poseer tan excelentes ducados.
–No te hubiera rogado que me acompañases, y tal vez no equivocara el camino de Varsovia; pero puedo ser reconocido y preso por esos malditos polacos, pues no estoy acostumbrado a fingir. Pero ustedes los judíos han sido creados para eso. Engañarían ustedes al diablo en persona, pues conocen todas las picardías. Por eso he venido a encontrarte. Por otra parte, nada hubiera hecho solo en Varsovia. Vamos, engancha pronto los caballos a la carreta, y condúceme a escape.
–¿Y piensa su señoría que basta sacar un animal del establo, engancharlo a una carreta y arrear? ¿Piensa su señoría que se le puede conducir así sin ocultarlo primero cuidadosamente?
–¡Pues bien! ocúltame, ocúltame como sabes hacerlo; en un tonel vacío, ¿no es verdad?
–¡Bah! ¿Piensa su señoría que se le puede ocultar en un tonel? ¿Ignora acaso que todos creerán que hay aguardiente en él?
–¡Pues que lo crean!
–¡Cómo! ¡Que crean que contiene aguardiente! –exclamó el judío, agarrando con ambas manos sus largas y flotantes trenzas y levantándolas hacia el cielo.
–¿De qué te admiras?–¿Ignora su señoría que el buen Dios ha creado el aguardiente para que todos puedan probarlo? La gente de allá bajo son todos muy glotones y borrachos; cualquier hidalguillo es capaz de correr veinte leguas para alcanzar el tonel, agujerearlo, y cuando vea que no sale nada, dirá en seguida: “Un judío no conducirá un tonel vacío; de seguro que hay algo dentro. ¡Que se agarre al judío, que se agarrote al judío y que se quite al judío todo su dinero y que se le meta en la cárcel!”. Eso dirán, porque cuanto hay de malo recae siempre sobre el judío; porque todo el mundo trata al judío como a un perro; porque dicen que un judío no es un hombre.
–¡Pues bien! ¡Entonces méteme en un carro de pescado!
–¡Imposible! Dios sabe que es imposible: en Polonia están ahora los hombres hambrientos como lobos; querrán robar el pescado, y encontrarán a su señoría.
–¡Pues bien! Condúceme al diablo, pero condúceme.
–Escuche, escuche, señor mío –dijo el judío bajando sus mangas sobre los puños y acercándosele con las manos separadas– he aquí lo que haremos; en todas partes se construyen ahora fortalezas y ciudades; han venido del extranjero ingenieros franceses, y por los caminos se transportan infinidad de ladrillos y piedras. Su señoría se esconde en el fondo de mi carro, y yo lo cubro con ladrillos. Su señoría es robusto, goza de excelente salud; de manera que podrá llevar algún peso encima sin inquietarse por eso; y yo haré una pequeña abertura debajo, a fin de poder alimentarle.
–Haz lo que quieras con tal que me conduzcas.
Una hora después salía de la ciudad de Oumana un carro cargado de ladrillos y tirado por dos rocines. Sobre uno de ellos se había encaramado Yankel, y sus largas melenas ondulaban por encima de su capote de judío, mientras que se sostenía sobre su cabalgadura, larga como un poste de camino real.











 Cuando por las mañanas tocaba la sonora campana que colgaba sobre la puerta cochera del seminario de Kyiv, todos los estudiantes y los seminaristas acudían en tropel desde los distintos barrios de la ciudad. Aquel monasterio tenía alumnos de todas las clases: gramáticos, retóricos, filósofos y teólogos, llamados así según el nombre del curso en que estaban. Todos llevaban libros y cuadernos. Los gramáticos, que correspondían a las clases elementales, eran en su mayor parte chiquillos; siempre entraban corriendo, dándose empujones, y gritando con sus voces atipladas. Iban muy mal vestidos, y en los bolsillos de sus muy harapientos trajes llevaban todo tipo de fruslerías, como silbatos de pluma hechos por ellos mismos, huesos de cordero con las que jugaban muy a menudo a la taba, restos de empanadas o de cualquier otro alimento, y algún infeliz gorrión que muchas veces, de manera inesperada, rompía con su piar el silencio de la clase, siendo la causa de que su dueño recibiera un severo castigo, ya en forma de palmetazos, o de unos buenos azotes con una vara de cerezo.Los retóricos eran un poco mayores que los gramáticos, y vestían de un modo más decente, puesto que llevaban trajes en mejor estado y a veces muy limpios. Sin embargo, sus rostros no carecían de adornos en forma de símbolo victorioso, ya fuera un ojo morado, algunos arañazos o algunos hinchazones de la misma procedencia. Las voces de los retóricos eran ya más de tenores.Por lo que respecta a los filósofos, hablaban con voz de bajo. En sus bolsillos solamente se podía encontrar tabaco, pues no solían guardar restos de alimentos, ya que se los comían ávidamente en cuanto los tenían a su alcance. De ellos emanaba un olor característico a pipa y aguardiente; era un olor que se notaba desde tal distancia que los artesanos, cuando se cruzaban con ellos, olfateaban de igual modo que los perros de caza.En aquella hora tan temprana comenzaban a abrirse las puertas del mercado, y las vendedoras de buñuelos, de panecillos y toda clase de golosinas, jalaban a los estudiantes del vestido; como es de suponer, importunaban más a los que iban mejor vestidos.-¡Señoritos, señoritos, vengan aquí! ¡Vean qué ricos buñuelos, qué tortas, qué pasteles! ¡Son de miel! ¡Una delicia! ¡Yo misma los he hecho! -pregonaba una de aquellas vendedoras.-¡Aquí están los buenos caramelos! -exclamaba otra, ofreciendo algo parecido a lo que pregonaba.-No le haga caso, señorito -intervenía una tercera-. No le compre nada a esa mujerzuela. Fíjese usted en sus manos sucias y en su nariz manchada. ¡Venga aquí, señorito!Claro que estas bravatas sólo las dirigían a los más pequeños. No se atrevían con los filósofos ni con los teólogos, que sólo se acercaban “a probar” la mercancía, lo que por cierto lo hacían a manos llenas, sin el menor escrúpulo. Al entrar en el seminario cada uno se dirigía a su salón de clase. Eran aulas amplias, de techo bajo, pequeñas ventanas, grandes puertas y bancos llenos de manchas y marcas. En seguida se animaban con un extraño murmullo, y los estudiantes de años superiores comenzaban a preguntar a los alumnos. Por un lado, algunas vidrieras vibraban por la voz de tiple de un gramático; por otra, vibraban por la voz de bajo de un filósofo o de un teólogo que llenaba la clase con su monótono “bu, bu, bu…”, al mismo tiempo que el cuidador, escuchando con indolencia la tarea, miraba de reojo para ver si algo asomaba por debajo de la mesa del bolsillo del alumno; un pedazo de buñuelo, de empanadilla, o de un simple panecillo.En las ocasiones en que todo aquel ilustre alumnado llegaba a las clases ante que sus maestros o sabía que comparecían más tarde de lo normal, se entablaba en las aulas un combate general en el que intervenían no sólo la totalidad de los estudiantes, sino también los mismos cuidadores, a los que se suponía encargados de garantizar en el seminario el orden y la moral de los estudiantes. Casi siempre eran dos teólogos los que se dedicaban a organizar los combates, resolviendo si cada clase peleaba por su cuenta o sí el combate se haría en dos grupos: los mayores contra los menores, los colegiales contra los seminaristas.Los gramáticos eran siempre los que iniciaban la lucha, pero apenas entraban en acción los retóricos, abandonaban el campo y se limitaban a seguir la pelea como simples espectadores desde algún sitio elevado.Después entraban a la batalla los filósofos, en cuyos rostros apuntaba ya la barba, y finalmente los teólogos, de cuellos fuertes y musculosos como los de un toro, que llevaban pantalón bombacho. Por regla general el combate concluía con la derrota de los filósofos, quienes abandonaban el campo frotándose sus adoloridas espaldas, para ir a refugiarse en su salón y sentarse en sus bancos a reponer fuerzas.Cuando entraba el maestro, que en su juventud también había participado en iguales peleas, en seguida deducía por las caras de los alumnos que el combate había sido tremebundo, y de inmediato procedía a
Cuando por las mañanas tocaba la sonora campana que colgaba sobre la puerta cochera del seminario de Kyiv, todos los estudiantes y los seminaristas acudían en tropel desde los distintos barrios de la ciudad. Aquel monasterio tenía alumnos de todas las clases: gramáticos, retóricos, filósofos y teólogos, llamados así según el nombre del curso en que estaban. Todos llevaban libros y cuadernos. Los gramáticos, que correspondían a las clases elementales, eran en su mayor parte chiquillos; siempre entraban corriendo, dándose empujones, y gritando con sus voces atipladas. Iban muy mal vestidos, y en los bolsillos de sus muy harapientos trajes llevaban todo tipo de fruslerías, como silbatos de pluma hechos por ellos mismos, huesos de cordero con las que jugaban muy a menudo a la taba, restos de empanadas o de cualquier otro alimento, y algún infeliz gorrión que muchas veces, de manera inesperada, rompía con su piar el silencio de la clase, siendo la causa de que su dueño recibiera un severo castigo, ya en forma de palmetazos, o de unos buenos azotes con una vara de cerezo.Los retóricos eran un poco mayores que los gramáticos, y vestían de un modo más decente, puesto que llevaban trajes en mejor estado y a veces muy limpios. Sin embargo, sus rostros no carecían de adornos en forma de símbolo victorioso, ya fuera un ojo morado, algunos arañazos o algunos hinchazones de la misma procedencia. Las voces de los retóricos eran ya más de tenores.Por lo que respecta a los filósofos, hablaban con voz de bajo. En sus bolsillos solamente se podía encontrar tabaco, pues no solían guardar restos de alimentos, ya que se los comían ávidamente en cuanto los tenían a su alcance. De ellos emanaba un olor característico a pipa y aguardiente; era un olor que se notaba desde tal distancia que los artesanos, cuando se cruzaban con ellos, olfateaban de igual modo que los perros de caza.En aquella hora tan temprana comenzaban a abrirse las puertas del mercado, y las vendedoras de buñuelos, de panecillos y toda clase de golosinas, jalaban a los estudiantes del vestido; como es de suponer, importunaban más a los que iban mejor vestidos.-¡Señoritos, señoritos, vengan aquí! ¡Vean qué ricos buñuelos, qué tortas, qué pasteles! ¡Son de miel! ¡Una delicia! ¡Yo misma los he hecho! -pregonaba una de aquellas vendedoras.-¡Aquí están los buenos caramelos! -exclamaba otra, ofreciendo algo parecido a lo que pregonaba.-No le haga caso, señorito -intervenía una tercera-. No le compre nada a esa mujerzuela. Fíjese usted en sus manos sucias y en su nariz manchada. ¡Venga aquí, señorito!Claro que estas bravatas sólo las dirigían a los más pequeños. No se atrevían con los filósofos ni con los teólogos, que sólo se acercaban “a probar” la mercancía, lo que por cierto lo hacían a manos llenas, sin el menor escrúpulo. Al entrar en el seminario cada uno se dirigía a su salón de clase. Eran aulas amplias, de techo bajo, pequeñas ventanas, grandes puertas y bancos llenos de manchas y marcas. En seguida se animaban con un extraño murmullo, y los estudiantes de años superiores comenzaban a preguntar a los alumnos. Por un lado, algunas vidrieras vibraban por la voz de tiple de un gramático; por otra, vibraban por la voz de bajo de un filósofo o de un teólogo que llenaba la clase con su monótono “bu, bu, bu…”, al mismo tiempo que el cuidador, escuchando con indolencia la tarea, miraba de reojo para ver si algo asomaba por debajo de la mesa del bolsillo del alumno; un pedazo de buñuelo, de empanadilla, o de un simple panecillo.En las ocasiones en que todo aquel ilustre alumnado llegaba a las clases ante que sus maestros o sabía que comparecían más tarde de lo normal, se entablaba en las aulas un combate general en el que intervenían no sólo la totalidad de los estudiantes, sino también los mismos cuidadores, a los que se suponía encargados de garantizar en el seminario el orden y la moral de los estudiantes. Casi siempre eran dos teólogos los que se dedicaban a organizar los combates, resolviendo si cada clase peleaba por su cuenta o sí el combate se haría en dos grupos: los mayores contra los menores, los colegiales contra los seminaristas.Los gramáticos eran siempre los que iniciaban la lucha, pero apenas entraban en acción los retóricos, abandonaban el campo y se limitaban a seguir la pelea como simples espectadores desde algún sitio elevado.Después entraban a la batalla los filósofos, en cuyos rostros apuntaba ya la barba, y finalmente los teólogos, de cuellos fuertes y musculosos como los de un toro, que llevaban pantalón bombacho. Por regla general el combate concluía con la derrota de los filósofos, quienes abandonaban el campo frotándose sus adoloridas espaldas, para ir a refugiarse en su salón y sentarse en sus bancos a reponer fuerzas.Cuando entraba el maestro, que en su juventud también había participado en iguales peleas, en seguida deducía por las caras de los alumnos que el combate había sido tremebundo, y de inmediato procedía a

 Lo que quería el filósofo era que le diesen detalles sobre la personalidad del centurión hacia cuya casa se dirigían. Quería saber sobre su carácter, sus costumbres y, sobre todo, algunos detalles de aquella hija que agonizaba después de regresar toda golpeada de un paseo por el campo y con cuya vida y muerte se entrecruzaba ahora su destino. Pero ningún kozako se tomó la molestia de responderle, callados como piedras, con la pipa en la boca y durmiendo a ratos.Sólo uno de ellos le habló a gritos al cochero:
Lo que quería el filósofo era que le diesen detalles sobre la personalidad del centurión hacia cuya casa se dirigían. Quería saber sobre su carácter, sus costumbres y, sobre todo, algunos detalles de aquella hija que agonizaba después de regresar toda golpeada de un paseo por el campo y con cuya vida y muerte se entrecruzaba ahora su destino. Pero ningún kozako se tomó la molestia de responderle, callados como piedras, con la pipa en la boca y durmiendo a ratos.Sólo uno de ellos le habló a gritos al cochero: “Nada de lo que hay aquí es capaz de aterrorizarme -se dijo el filósofo, intentando vencer el susto y darse ánimos-. De afuera nadie puede venir a molestarme, pues las puertas están cerradas de forma totalmente segura, y en cuanto a los espíritus, me defenderé de ellos con oraciones que les ahuyentarán si tratan de hacerme algún daño.”Al acercarse al féretro vio que en una mesita lateral había muchos cirios.”Me vendrán muy bien -pensó. Los encenderé, y así me quedaré aún más tranquilo. Lo único que siento es que en la iglesia no se pueda fumar.”Encendió los cirios y los distribuyó por todos los rincones y en especial junto a las imágenes sagradas; en un dos por tres, la iglesia quedó totalmente iluminada. Sin embargo, en la parte alta, en vez de disminuir la oscuridad, se sentía más densa, y daba la impresión de que los santos mirasen con más gravedad desde sus viejas hornacinas. Una vez más se acercó al ataúd para contemplar el rostro de la difunta, pero retrocedió y cerró los ojos pues aquella hermosura le fascinaba. Pero una fuerza misteriosa le obligó a abrirlos y, venciendo sus temores, volver a contemplar aquel rostro de sobrenatural belleza. Un nuevo estremecimiento, esta vez más profundo, volvió a recorrer su cuerpo. En aquel rostro no se veía nada que fuera propio de un cadáver: ni la más pequeña mancha, ni la más leve deformación. Y aunque tuviera los ojos cerrados, daba la impresión de que lo estaban mirando… Por un instante se imaginó ver que una lágrima brillando en el ojo izquierdo, detenida por las largas pestañas. Y, en efecto, era una lágrima, que después, al deslizársele por la mejilla, se transformó en una gota de sangre.Aterrorizado, retrocedió unos pasos, agarró rápidamente el libro de plegarias y comenzó a leer en voz muy alta, casi gritando. El eco de las sagradas palabras era lo único que resonaba en aquel recinto en el que durante tanto tiempo había reinado el silencio. Su propia voz le sorprendía. Al mismo tiempo pensaba, intentando darse ánimos:”¿Por qué razón debo tener miedo? A ella le es imposible levantarse, puesto que los textos sagrados que recito se lo impiden. Descanse en paz. Y luego, ¿no soy yo también un kozako? Sin duda esas extrañas cosas que se me presentan se deben a que he bebido más de la cuenta.”Ya más tranquilo, llegó a la conclusión de que si estaba prohibido fumar en la iglesia, no lo estaba disfrutar del rapé. “¡Qué buen tabaco es éste” -se dijo tras un estornudo. Y siguió leyendo pero sin lograr tranquilizarse del todo. Algunas veces miraba de soslayo el féretro pensando, por sus temerosos presentimientos, que la muerta no solo era capaz de levantarse, sino hasta de salir del ataúd. Pero el silencio era total, la difunta seguía inmóvil y los cirios iluminaban la iglesia. A pesar de todo, no podía liberarse de aquel misterioso temor.Para tranquilizarse empezó a cantar en voz alta los textos sagrados, pero sin dejar de mirar alguna que otra vez el féretro, como si se preguntase cuándo iba a suceder lo que temía, y pensando en la forma en que podría defenderse. Algunas veces interrumpía el rezo y quedaba todo en silencio, pero no había el menor ruido que turbase el silencio. No se escuchaba el correr de las ratas, ni cantaban los grillos, ni el roer de la carcoma en la madera. Lo único que se oía era el continuo gotear de la cera cayendo de los cirios.”Pero estoy seguro que se levantará…” -pensó Jomá Brut.
“Nada de lo que hay aquí es capaz de aterrorizarme -se dijo el filósofo, intentando vencer el susto y darse ánimos-. De afuera nadie puede venir a molestarme, pues las puertas están cerradas de forma totalmente segura, y en cuanto a los espíritus, me defenderé de ellos con oraciones que les ahuyentarán si tratan de hacerme algún daño.”Al acercarse al féretro vio que en una mesita lateral había muchos cirios.”Me vendrán muy bien -pensó. Los encenderé, y así me quedaré aún más tranquilo. Lo único que siento es que en la iglesia no se pueda fumar.”Encendió los cirios y los distribuyó por todos los rincones y en especial junto a las imágenes sagradas; en un dos por tres, la iglesia quedó totalmente iluminada. Sin embargo, en la parte alta, en vez de disminuir la oscuridad, se sentía más densa, y daba la impresión de que los santos mirasen con más gravedad desde sus viejas hornacinas. Una vez más se acercó al ataúd para contemplar el rostro de la difunta, pero retrocedió y cerró los ojos pues aquella hermosura le fascinaba. Pero una fuerza misteriosa le obligó a abrirlos y, venciendo sus temores, volver a contemplar aquel rostro de sobrenatural belleza. Un nuevo estremecimiento, esta vez más profundo, volvió a recorrer su cuerpo. En aquel rostro no se veía nada que fuera propio de un cadáver: ni la más pequeña mancha, ni la más leve deformación. Y aunque tuviera los ojos cerrados, daba la impresión de que lo estaban mirando… Por un instante se imaginó ver que una lágrima brillando en el ojo izquierdo, detenida por las largas pestañas. Y, en efecto, era una lágrima, que después, al deslizársele por la mejilla, se transformó en una gota de sangre.Aterrorizado, retrocedió unos pasos, agarró rápidamente el libro de plegarias y comenzó a leer en voz muy alta, casi gritando. El eco de las sagradas palabras era lo único que resonaba en aquel recinto en el que durante tanto tiempo había reinado el silencio. Su propia voz le sorprendía. Al mismo tiempo pensaba, intentando darse ánimos:”¿Por qué razón debo tener miedo? A ella le es imposible levantarse, puesto que los textos sagrados que recito se lo impiden. Descanse en paz. Y luego, ¿no soy yo también un kozako? Sin duda esas extrañas cosas que se me presentan se deben a que he bebido más de la cuenta.”Ya más tranquilo, llegó a la conclusión de que si estaba prohibido fumar en la iglesia, no lo estaba disfrutar del rapé. “¡Qué buen tabaco es éste” -se dijo tras un estornudo. Y siguió leyendo pero sin lograr tranquilizarse del todo. Algunas veces miraba de soslayo el féretro pensando, por sus temerosos presentimientos, que la muerta no solo era capaz de levantarse, sino hasta de salir del ataúd. Pero el silencio era total, la difunta seguía inmóvil y los cirios iluminaban la iglesia. A pesar de todo, no podía liberarse de aquel misterioso temor.Para tranquilizarse empezó a cantar en voz alta los textos sagrados, pero sin dejar de mirar alguna que otra vez el féretro, como si se preguntase cuándo iba a suceder lo que temía, y pensando en la forma en que podría defenderse. Algunas veces interrumpía el rezo y quedaba todo en silencio, pero no había el menor ruido que turbase el silencio. No se escuchaba el correr de las ratas, ni cantaban los grillos, ni el roer de la carcoma en la madera. Lo único que se oía era el continuo gotear de la cera cayendo de los cirios.”Pero estoy seguro que se levantará…” -pensó Jomá Brut. Este juego era muy divertido, sobre todo para los espectadores, y aún más divertido cuando le tocaba al gordinflón del cochero cabalgar sobre el flaquísimo pastor, quien apenas podía sostener a su voluminoso jinete. Otras veces era Doroch quien se subía a los hombros del gordinflón, y parecía un buey. Los criados de más campanillas contemplaban el espectáculo desde la puerta de la cocina y se mostraban impasibles cuando todos los espectadores se reían a mandíbula suelta por haberse caído alguien al suelo, o por haber soltado Spirid una de sus palabrotas. El filósofo se negó terminantemente a participar en aquel juego. Un solo pensamiento le obsesionaba y, sin que pudiera hacer nada por evitarlo, no dejaba de torturarle. Ni siquiera en el transcurso de la cena logró vencer o reducir el creciente temor, y la preocupación lo iba invadiendo a medida que la noche seguía su curso.-Bueno -le dijo al fin un kozako-, ya comienza a ser hora de irnos. Doroch y yo iremos contigo a la iglesia.Acompañaron al seminarista hasta la iglesia, y lo encerraron como en la noche anterior. Cuando se sintió solo, un espantoso terror se apoderó de él. Examinó todo lo que ya antes había visto; el féretro en el centro de la iglesia, las tristes imágenes de los santos, los oscuros rincones sumidos en un silencio profundo y sepulcral…”Bien -pensaba, tratando de tranquilizarse-, como todo esto ya lo he visto una vez, supongo que la segunda me sorprenderá menos que la primera. Es muy posible que a fuerza de acostumbrarse llegue uno a perder el miedo.”Abrió el libro y se puso a leer, no sin antes encerrarse en el círculo mágico para protegerse del poder de las tinieblas. Estaba decidido a continuar rezando, sin prestar atención a cuanto pudiera suceder en torno suyo.Durante una hora entera fue lo único que hizo. Después comenzó a sentirse cansado. Constantemente tosía para aclararse la voz. Queriendo agarrar un poco de rapé, se sacó la tabaquera del bolsillo y, sin darse cuenta, miró hacia el ataúd. En ese instante su cuerpo fue bañado por un frío sudor, y su corazón casi dejó de latir. El cadáver estaba ya frente al círculo mágico y lo estaba mirando con sus ojos vidriosos. No atreviéndose a moverse, el joven filósofo volvió la vista al libro y reanudó la sagrada lectura recitando al mismo tiempo varias oraciones contra las brujas. Mientras rezaba, oía el ruido que hacían los dientes del infernal monstruo al temblar de rabia, y se imaginaba los movimientos que estaría haciendo para atraparlo.Pero al mirarle de refilón, se calmó al comprobar que la muerta lo buscaba por otro sitio, ya que el círculo mágico lo convertía en invisible para la bruja…El cadáver, enfurecido, rugía sin cesar y gruñía palabras ininteligibles que producían un ruido como el del alquitrán en ebullición. A pesar de no poder comprender el significado exacto de las palabras, sabía que contenían amenazas terribles y que la bruja invocaba a seres extraños. En seguida, como resultado de aquellas palabras, la iglesia fue invadida por un gran torbellino, parecido al que causaría una bandada de aves persiguiéndose. Jomá Brut vio cómo muchos de aquellos diabólicos monstruos chocaban contra los cristales de las ventanas, mientras otros arañaban las paredes queriendo entrar en la iglesia, pero hasta ese momento no lo habían logrado. El filósofo cerró los ojos y continuo rezando sin detenerse, hasta que oyó en la lejanía el aleteo de un gallo y al poco rato su sonoro canto matutino. Jomá Brut interrumpió sus rezos y dio un suspiro de alivio.Los que fueron a buscarle aquella mañana lo encontraron medio muerto, apoyado contra un muro y la mirada llena de miedo. Lo levantaron y agarrándolo por las axilas lo ayudaron a caminar pues apenas lograba mantenerse en pie. Al llegar a la finca pidió una copa de aguardiente, se lo bebió de un trago y después de arreglarse con la mano el cabello en desorden, miró a todos y dijo:-Es horrible que en nuestra tierra sucedan este tipo de cosas. Hasta es posible que… –y haciendo una mueca de desesperación dejó la frase sin concluir.Todos los que lo rodeaban lo miraban sorprendidos y escuchaban sus palabras con temor. Incluso un infeliz muchacho a quien los kozakos lo mandaban a realizar toda clase de faenas para ahorrarse ellos la molestia de hacerlas, lo miraba atónito.Pasó entonces cerca de ellos una mujer aún joven que siempre iba vestida con unas ropas tan ceñidas y una falda tan estrecha que eran una constante provocación para todos. Empeñosamente coqueta, solía adornarse los cabellos con los adornos más extravagantes, a veces, incluso, hasta se colocaba papelitos pintados en varios colores. Era la ayudante de la cocinera.-Buenos días, Jomá –le dijo al filósofo, con una amable sonrisa, pero después, con una mueca de terror, le dijo-: Pero, ¿qué te ha ocurrido? Tienes los cabellos completamente blancos.-¡Pues es verdad! –repitieron todos los presentes-. ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta antes? Si tienes la cabeza igual a la del viejo Javtuj.Al escuchar estos comentarios, el seminarista corrió a la cocina, donde había visto un espejo muy sucio y manchado por las moscas, pero adornado con una guirnalda de flores, demostración de que era el utilizado por la coqueta ayudante de la cocinera.Al lograr verse en el destartalado espejo, se horrorizó al verse con los cabellos tan blancos como los de un anciano. Jomá Brut anonadado pensó: “Hasta aquí hemos llegado! Ahora mismo voy donde el centurión para decirle toda la verdad, y comunicarle que me niego rotundamente a continuar los rezos en la iglesia y que me envíe en ese mismo instante a Kyiv.” Y, sin volver a pensarlo, se dirigió casi a las carreras a la casa del centurión.Lo encontró, igual que la vez anterior, sentado frente a la mesa, con la cabeza hundida entre las manos. Su aspecto era mucho más triste y deprimido, y estaba tan demacrado y pálido (sin duda por no comer nada durante aquellos días) que el seminarista se quedó muy impresionado.Buenos días, señor filósofo -le dijo el centurión al verle aparecer y detenerse en la puerta con el gorro en la mano-. ¿Cómo te va tu trabajo? Supongo que lo cumples al pie de la letra.-No sé cómo podría decirlo, excelencia, pero he visto allí tantas cosas…, cosas diabólicas…, que poco ha faltado para agarrar el gorro y salir corriendo de la iglesia.-¿Qué estás diciendo?-Es la pura verdad, señor. La hija de su excelencia era una… Por supuesto que analizando las cosas con lógica es preciso tener en cuenta que era de noble estirpe. Sin embargo…-¡Termina de una vez! ¿Qué pretendes decirme?-Pues por lo visto, resulta que tenía tratos con el mismísimo diablo… Y ésta es la razón de que se produzcan tan extraños fenómenos cuando leo ante su féretro los textos sagrados.-Esto es un motivo más para que continúes leyendo. Ahora comprendo mejor porque mi querida palomita tenía tanta preocupación por la salvación de su alma.-Como quiera su excelencia, pero yo ya no puedo aguantar más.-¿Qué dices? Tú continuaras con la lectura tal como te lo he ordenado. Además, piensa en que ya sólo te queda una noche, y al rezar y leer los textos sagrados estás cumpliendo con tu deber de buen cristiano, y además recuerda que serás espléndidamente recompensado.-Aunque me prometiera montañas de oro -contestó el seminarista en tono firme-, me negaría rotundamente a seguir leyendo y rezando en la iglesia.Al oír esta respuesta el centurión contesto con mayor severidad:-Mira, señor filósofo, jamás tolero que alguien me hable así. En el seminario quizá te estén permitidas estas faltas de respeto, pero aquí no. Puedes tener la seguridad de que si resuelvo castigarte lo haré mil veces mejor que el rector. ¿Conoces un látigo que tiene unas bolitas de cuero?-Lo conozco señor, y sé que en grandes dosis no tiene nada de agradable.
Este juego era muy divertido, sobre todo para los espectadores, y aún más divertido cuando le tocaba al gordinflón del cochero cabalgar sobre el flaquísimo pastor, quien apenas podía sostener a su voluminoso jinete. Otras veces era Doroch quien se subía a los hombros del gordinflón, y parecía un buey. Los criados de más campanillas contemplaban el espectáculo desde la puerta de la cocina y se mostraban impasibles cuando todos los espectadores se reían a mandíbula suelta por haberse caído alguien al suelo, o por haber soltado Spirid una de sus palabrotas. El filósofo se negó terminantemente a participar en aquel juego. Un solo pensamiento le obsesionaba y, sin que pudiera hacer nada por evitarlo, no dejaba de torturarle. Ni siquiera en el transcurso de la cena logró vencer o reducir el creciente temor, y la preocupación lo iba invadiendo a medida que la noche seguía su curso.-Bueno -le dijo al fin un kozako-, ya comienza a ser hora de irnos. Doroch y yo iremos contigo a la iglesia.Acompañaron al seminarista hasta la iglesia, y lo encerraron como en la noche anterior. Cuando se sintió solo, un espantoso terror se apoderó de él. Examinó todo lo que ya antes había visto; el féretro en el centro de la iglesia, las tristes imágenes de los santos, los oscuros rincones sumidos en un silencio profundo y sepulcral…”Bien -pensaba, tratando de tranquilizarse-, como todo esto ya lo he visto una vez, supongo que la segunda me sorprenderá menos que la primera. Es muy posible que a fuerza de acostumbrarse llegue uno a perder el miedo.”Abrió el libro y se puso a leer, no sin antes encerrarse en el círculo mágico para protegerse del poder de las tinieblas. Estaba decidido a continuar rezando, sin prestar atención a cuanto pudiera suceder en torno suyo.Durante una hora entera fue lo único que hizo. Después comenzó a sentirse cansado. Constantemente tosía para aclararse la voz. Queriendo agarrar un poco de rapé, se sacó la tabaquera del bolsillo y, sin darse cuenta, miró hacia el ataúd. En ese instante su cuerpo fue bañado por un frío sudor, y su corazón casi dejó de latir. El cadáver estaba ya frente al círculo mágico y lo estaba mirando con sus ojos vidriosos. No atreviéndose a moverse, el joven filósofo volvió la vista al libro y reanudó la sagrada lectura recitando al mismo tiempo varias oraciones contra las brujas. Mientras rezaba, oía el ruido que hacían los dientes del infernal monstruo al temblar de rabia, y se imaginaba los movimientos que estaría haciendo para atraparlo.Pero al mirarle de refilón, se calmó al comprobar que la muerta lo buscaba por otro sitio, ya que el círculo mágico lo convertía en invisible para la bruja…El cadáver, enfurecido, rugía sin cesar y gruñía palabras ininteligibles que producían un ruido como el del alquitrán en ebullición. A pesar de no poder comprender el significado exacto de las palabras, sabía que contenían amenazas terribles y que la bruja invocaba a seres extraños. En seguida, como resultado de aquellas palabras, la iglesia fue invadida por un gran torbellino, parecido al que causaría una bandada de aves persiguiéndose. Jomá Brut vio cómo muchos de aquellos diabólicos monstruos chocaban contra los cristales de las ventanas, mientras otros arañaban las paredes queriendo entrar en la iglesia, pero hasta ese momento no lo habían logrado. El filósofo cerró los ojos y continuo rezando sin detenerse, hasta que oyó en la lejanía el aleteo de un gallo y al poco rato su sonoro canto matutino. Jomá Brut interrumpió sus rezos y dio un suspiro de alivio.Los que fueron a buscarle aquella mañana lo encontraron medio muerto, apoyado contra un muro y la mirada llena de miedo. Lo levantaron y agarrándolo por las axilas lo ayudaron a caminar pues apenas lograba mantenerse en pie. Al llegar a la finca pidió una copa de aguardiente, se lo bebió de un trago y después de arreglarse con la mano el cabello en desorden, miró a todos y dijo:-Es horrible que en nuestra tierra sucedan este tipo de cosas. Hasta es posible que… –y haciendo una mueca de desesperación dejó la frase sin concluir.Todos los que lo rodeaban lo miraban sorprendidos y escuchaban sus palabras con temor. Incluso un infeliz muchacho a quien los kozakos lo mandaban a realizar toda clase de faenas para ahorrarse ellos la molestia de hacerlas, lo miraba atónito.Pasó entonces cerca de ellos una mujer aún joven que siempre iba vestida con unas ropas tan ceñidas y una falda tan estrecha que eran una constante provocación para todos. Empeñosamente coqueta, solía adornarse los cabellos con los adornos más extravagantes, a veces, incluso, hasta se colocaba papelitos pintados en varios colores. Era la ayudante de la cocinera.-Buenos días, Jomá –le dijo al filósofo, con una amable sonrisa, pero después, con una mueca de terror, le dijo-: Pero, ¿qué te ha ocurrido? Tienes los cabellos completamente blancos.-¡Pues es verdad! –repitieron todos los presentes-. ¿Cómo es posible que no nos hubiéramos dado cuenta antes? Si tienes la cabeza igual a la del viejo Javtuj.Al escuchar estos comentarios, el seminarista corrió a la cocina, donde había visto un espejo muy sucio y manchado por las moscas, pero adornado con una guirnalda de flores, demostración de que era el utilizado por la coqueta ayudante de la cocinera.Al lograr verse en el destartalado espejo, se horrorizó al verse con los cabellos tan blancos como los de un anciano. Jomá Brut anonadado pensó: “Hasta aquí hemos llegado! Ahora mismo voy donde el centurión para decirle toda la verdad, y comunicarle que me niego rotundamente a continuar los rezos en la iglesia y que me envíe en ese mismo instante a Kyiv.” Y, sin volver a pensarlo, se dirigió casi a las carreras a la casa del centurión.Lo encontró, igual que la vez anterior, sentado frente a la mesa, con la cabeza hundida entre las manos. Su aspecto era mucho más triste y deprimido, y estaba tan demacrado y pálido (sin duda por no comer nada durante aquellos días) que el seminarista se quedó muy impresionado.Buenos días, señor filósofo -le dijo el centurión al verle aparecer y detenerse en la puerta con el gorro en la mano-. ¿Cómo te va tu trabajo? Supongo que lo cumples al pie de la letra.-No sé cómo podría decirlo, excelencia, pero he visto allí tantas cosas…, cosas diabólicas…, que poco ha faltado para agarrar el gorro y salir corriendo de la iglesia.-¿Qué estás diciendo?-Es la pura verdad, señor. La hija de su excelencia era una… Por supuesto que analizando las cosas con lógica es preciso tener en cuenta que era de noble estirpe. Sin embargo…-¡Termina de una vez! ¿Qué pretendes decirme?-Pues por lo visto, resulta que tenía tratos con el mismísimo diablo… Y ésta es la razón de que se produzcan tan extraños fenómenos cuando leo ante su féretro los textos sagrados.-Esto es un motivo más para que continúes leyendo. Ahora comprendo mejor porque mi querida palomita tenía tanta preocupación por la salvación de su alma.-Como quiera su excelencia, pero yo ya no puedo aguantar más.-¿Qué dices? Tú continuaras con la lectura tal como te lo he ordenado. Además, piensa en que ya sólo te queda una noche, y al rezar y leer los textos sagrados estás cumpliendo con tu deber de buen cristiano, y además recuerda que serás espléndidamente recompensado.-Aunque me prometiera montañas de oro -contestó el seminarista en tono firme-, me negaría rotundamente a seguir leyendo y rezando en la iglesia.Al oír esta respuesta el centurión contesto con mayor severidad:-Mira, señor filósofo, jamás tolero que alguien me hable así. En el seminario quizá te estén permitidas estas faltas de respeto, pero aquí no. Puedes tener la seguridad de que si resuelvo castigarte lo haré mil veces mejor que el rector. ¿Conoces un látigo que tiene unas bolitas de cuero?-Lo conozco señor, y sé que en grandes dosis no tiene nada de agradable. Cuando Jomá Brut se vio fuera de la empalizada, sintió que el corazón le latía con fuerza; temblaba y respiraba como una liebre que se ve libre del acoso de los perros. Además tenía la sensación de que las matas se le prendían de sus largos faldones impidiéndole todo movimiento. Cuando comenzaba a respirar con cierto sosiego, oyó que alguien le gritaba:¡Eh, tú! ¿Adónde vas?El seminarista se escondió entre los matojos y después echó a correr, tropezando con las plantas o con las raíces de los árboles, cayendo y levantándose y asustando en su huida a topos y a más de una alimaña.Pasando los matorrales había un bosque en el que Jomá Brut creyó que estaría seguro. Según sus cálculos, al otro lado del bosque estaría el camino que lo llevaría a Kyiv. Con esa idea se internó en el bosque, donde abundaban las plantas espinosas, en las que fue dejando trozos de sus ropas como demostración de su osadía. Después llegó a un barranco de fondo arenoso por el que se deslizaba un arroyo de transparentes aguas, en cuyas orillas se bañaban las raíces de los álamos y de los sauces crecidos a los bordes. Agotado, se arrodilló al borde del cauce y bebió largamente. “Qué agua tan buena. Aquí descansaré un rato.”Pero de inmediato desechó su propósito por considerarlo imprudente. “Es mejor que siga corriendo.”Sin embargo, apenas se puso de pie vio frente a él al impasible Javtuj. “Vaya con este diablo; siempre me he de tropezar con él. Si pudiera te arrearía unas cuantas trompadas y te tiraría al agua, viejo maldito”, pensó, pero no se atrevió.-Has dado un gran rodeo, señor filósofo -le dijo Javtuj-. Hubiera resultado mejor para ti venir por el camino por donde he venido yo para alcanzarte. Es mucho más corto y más cómodo, y no te habrías roto el vestido.Mira. Qué lástima de pantalones… Y seguro que son de buen paño. ¿Cuánto pagaste por ellos?Y sin esperar respuesta, prosiguió:
Cuando Jomá Brut se vio fuera de la empalizada, sintió que el corazón le latía con fuerza; temblaba y respiraba como una liebre que se ve libre del acoso de los perros. Además tenía la sensación de que las matas se le prendían de sus largos faldones impidiéndole todo movimiento. Cuando comenzaba a respirar con cierto sosiego, oyó que alguien le gritaba:¡Eh, tú! ¿Adónde vas?El seminarista se escondió entre los matojos y después echó a correr, tropezando con las plantas o con las raíces de los árboles, cayendo y levantándose y asustando en su huida a topos y a más de una alimaña.Pasando los matorrales había un bosque en el que Jomá Brut creyó que estaría seguro. Según sus cálculos, al otro lado del bosque estaría el camino que lo llevaría a Kyiv. Con esa idea se internó en el bosque, donde abundaban las plantas espinosas, en las que fue dejando trozos de sus ropas como demostración de su osadía. Después llegó a un barranco de fondo arenoso por el que se deslizaba un arroyo de transparentes aguas, en cuyas orillas se bañaban las raíces de los álamos y de los sauces crecidos a los bordes. Agotado, se arrodilló al borde del cauce y bebió largamente. “Qué agua tan buena. Aquí descansaré un rato.”Pero de inmediato desechó su propósito por considerarlo imprudente. “Es mejor que siga corriendo.”Sin embargo, apenas se puso de pie vio frente a él al impasible Javtuj. “Vaya con este diablo; siempre me he de tropezar con él. Si pudiera te arrearía unas cuantas trompadas y te tiraría al agua, viejo maldito”, pensó, pero no se atrevió.-Has dado un gran rodeo, señor filósofo -le dijo Javtuj-. Hubiera resultado mejor para ti venir por el camino por donde he venido yo para alcanzarte. Es mucho más corto y más cómodo, y no te habrías roto el vestido.Mira. Qué lástima de pantalones… Y seguro que son de buen paño. ¿Cuánto pagaste por ellos?Y sin esperar respuesta, prosiguió:
























































































.jpg)


























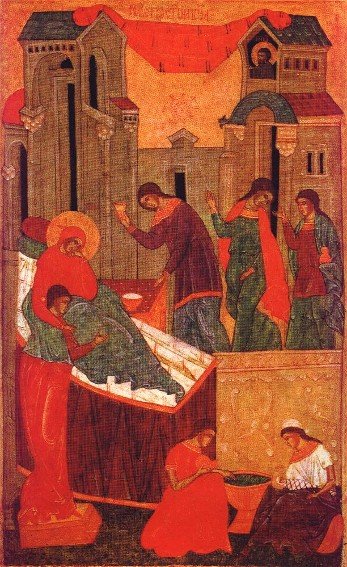

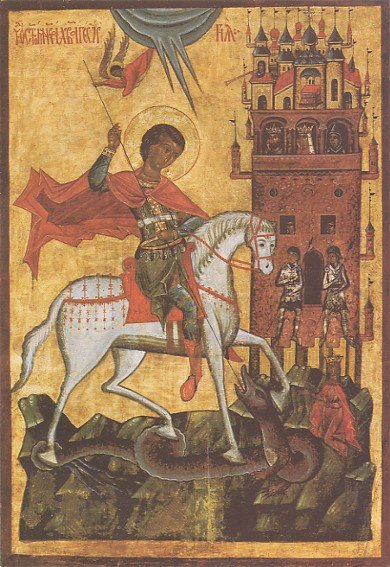

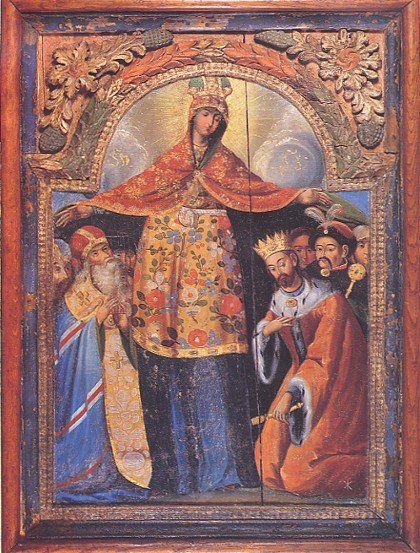
 Icono del siglo XVIII de las Santas Mártires Anastasia y Uliana (atribuido a Hryhorii K. Levytsky).
Icono del siglo XVIII de las Santas Mártires Anastasia y Uliana (atribuido a Hryhorii K. Levytsky).